De "Señor de señores y Los Caimanes" [Miguel Tapia]
Los Caimanes
El meñique de Arnulfo está volcado sobre el dedo de junto. Se encarama sobre él como si quisiera cruzar la fila de dedos hasta el otro lado del pie, hacia el dedo mayor, gordo y sucio. Arnulfo descansa con las piernas sobre la mesa de centro y masca un chicle mientras mira distraído hacia el techo. Sus dedos me recuerdan a un grupo de cachorros recién nacidos. Se revuelven y estorban unos a otros, como queriendo ganar el borde de la sandalia antes que los demás. Reclinado en el sillón individual, Arnulfo frunce el ceño y hace muecas, despreocupado de sus dedos revoltosos.
–¿A qué hora llega Jaime? –pregunta.
Yo me encojo de hombros.
–Ya tiene una hora de retraso –agrega.
En la esquina de la habitación hay un ventilador que barre el espacio. Cuando apunta hacia mí la brisa me adormece. Los pocos segundos en que recibo su soplo me bastan para casi olvidarlo todo. El calor, el retraso de Jaime, la cantaleta de mi madre. Las mujeres rejegas. Pero luego el ventilador sigue su camino y se dirige hacia Arnulfo, y de inmediato mi cuerpo se desespera bajo el aire caliente y húmedo. Entonces yo sólo pienso en el momento en que su brisa volverá a mí de nuevo. La necesito como una droga.
–¿Viste el concierto? –pregunta Arnulfo.
Estoy tirado sobre el sofá de dos plazas. Los brazos me pesan. Lo último que deseo es una conversación.
–No.
–¿Cómo que no?
Su rostro está a mi izquierda. Frente a mí sus pies y sus dedos trenzados se siguen revolviendo como lombrices. No quiero girar la cabeza, que ya logré acomodar perfectamente contra el cojín viejo del respaldo. Giro los ojos todo lo que puedo y veo la cara de Arnulfo, deformada y medio oculta por mi propia nariz. Aún así, distingo que me está mirando fijamente.
–¿De qué concierto te estoy preguntando? –insiste–. ¿Por qué dices que no lo viste si no sabes de qué te hablo?
Considero su pregunta durante unos segundos. ¿Qué le importa? Quisiera que me dejara en paz para no pensar en nada. O tal vez en la Gladis, en cómo su cintura cupo a la perfección en mi brazo, cuando la rodeé para bailar.
–Bueno, ¿qué concierto? –digo para no alegar.
–El concierto en la tele ayer por la noche –dice, aun cuando sabe que tuve que vender mi tele para pagar la renta.
Es domingo. Nuestro ensayo semanal se ve de nuevo amenazado por las ausencias y los retrasos. Esperamos a Jaime y a Olegario. Jaime siempre llega tarde; el problema es saber cuántas horas nos hará esperar. Olegario no viene desde hace tres semanas. Cuando le reclamamos su ausencia nos dice que se nos hace muy fácil culparlo, a Arnulfo y a mí que somos vecinos, porque no tenemos que desplazarnos. Pero él viene siempre desde lejos cargando el tololoche bajo este canijo calor. Y encima el camión que lo trae viene repleto de jornaleros. Esto es lo que dice, pero el tololoche no se ha movido de aquí en meses. Con el mismo pretexto lo deja bajo un árbol en el patio de Arnulfo, y siempre hay que buscarle lugar en su casa o en la mía para que no le llueva o lo caguen los pájaros. Y mientras tanto seguimos esperando, con este méndigo calor, mientras que Arnulfo debe devolver la tarola de su tío esta misma tarde.
Arnulfo mece los pies sobre la mesa, a izquierda y derecha, mientras infla el chicle y hace unas bombas enormes y coloradas. Nunca he sabido cómo las hace tan grandes. Frente a él, la ventana deja pasar la luz brillante de la calle. Al ver los pies de Arnulfo me doy cuenta de que imita, tal vez inconscientemente, el ritmo del ventilador.
–¿Entonces lo viste?
No entiendo por qué se empecina. Si mi mamá supiera hacer enchiladas como las que hace la suya, tendríamos también una fonda y dos teles. Pero mi madre hace limpieza, y eso no ayuda cuando se tiene un hijo músico. Cada vez cuesta más trabajo convencerla de que nos falta poco tiempo para alcanzar el éxito. Arnulfo debería preocuparse por comprar una tarola. Así no dependeríamos de la que su tío nos presta para ensayar.
Por fin se hace el silencio. Cierro los ojos y dejo que el sofá se coma mis brazos y mi cuerpo como una arena movediza. Desde la casa de la vecina, al otro lado del patio, nos llega la música de Ramón Ayala. Qué forma de cantar, la de Ramón. Y este aire tan bueno. La espera adormece. El calor es una hamaca grande y pegajosa. Se mece con vaivenes largos, largos. Pienso en la Gladis. Recuerdo su voz lejana y calladita, acercándose a mi oído poco a poco. Me habla al ritmo de una cumbia lenta, desde un rincón alejado del salón durante el último baile. Ahora ella me alcanza y se mete conmigo en la hamaca, se acurruca a mi lado. Me hace piojito con sus dedos suaves.
Nos despierta el ruido de una pick-up que pasa por la avenida. El ruido triturado de las piedras bajo los neumáticos. Pero el cabrón pasa muy recio. La nube de polvo que levanta se mete por la ventana. Un olor a tierra seca llena la habitación. Debo aguantar la respiración con los ojos cerrados.
Cuando los abro la Gladis no está. Arnulfo sigue sentado, con la vista clavada hacia el frente como si estuviera ido. Su dedo meñique comienza a desesperarse. Da saltitos sobre el dedo contiguo como si quisiera quitarlo del medio de una vez. Él dice que tiene un tendón recortado, y por eso el dedo no se alinea con los demás. Pero yo creo que son mentiras. En vez de decir tonterías, Arnulfo debería darse cuenta de que Olegario nunca va a cambiar. Con el cuento de que empezaron el grupo juntos, Arnulfo no escucha razones, y a mí no me gusta gastar saliva gratis.
Jaime entra en la sala sin hacer ruido. Calladito, como si eso borrara sus dos horas de retraso. Pone su acordeón sobre el suelo y se tira sobre el sofá de tres plazas. Mientras más plazas tienen los sofás de la casa de Arnulfo, más incómodos son. Por suerte sólo hay tres. Jaime se echa boca arriba sobre el sofá y se inclina el sombrero sobre el rostro. Miro a Arnulfo, que ve hacia la luz de la ventana como hipnotizado.
–Arnulfo, ya llegó Jaime –le digo.
–Ya era hora –contesta–. Ya sólo nos falta uno.
Sólo uno, dice. Como si fuera a venir. Jaime parece dormido. Su pecho sube y baja acompasado. El ventilador gira dos veces. Arnulfo dice:
–¿Tú crees que debamos anular el baile del viernes?
Pienso unos segundos antes de contestar. Arnulfo no estaba ido. Algo le preocupa.
–No.
–Tal vez sería lo mejor –dice–. Mi tío ya no puede prestarnos la tarola. No podremos ensayar antes del baile.
–Si van a anular el baile, díganme de una vez para irme a mi casa –dice Jaime bajo el sombrero, con la voz de quien sufre una terrible cruda.
–No deberíamos anular –repito, pensando en el dinero que ya comprometí–. Tenemos un compromiso con nuestro público.
Arnulfo voltea y me mira muy serio. Tal vez exageré. Pero, ¿de dónde voy a sacar para llevar a la Gladis al cine si anulamos? Por una vez que cede a mis insistencias.
–Deberíamos anular –sigue Arnulfo–. Ahí estarán los hermanos Medina. Ellos pueden tocar toda la noche.
Es una vergüenza. Dejarles todo el baile a los Medina. ¿Dónde quedará la reputación de Los Caimanes? Si al menos Arnulfo me hiciera caso. Mi primo Julián está aprendiendo; su tololoche es viejo, pero cumplidor. Y no tiene novia. Con unos cien pesos se contenta. Los Medina. De verdad es una vergüenza. Prefiero darle vuelta al repertorio. Total, ya tomada la gente ni cuenta se da. Estoy a punto de decirle a Arnulfo que no voy a perder un baile más por el huevón de Olegario, cuando Jaime dice bajo su sombrero:
–Miren quién llegó.
Arnulfo y yo miramos hacia la ventana. Ahí afuera está Olegario, en cuclillas bajo el rayo del sol, de espaldas a nosotros.
–¿Qué está haciendo?, pregunta Arnulfo.
–Pues está mirando.
Estiramos el cuello para ver mejor, pero no se ve nada especial. Sólo la espalda cargada de Olegario, que no se decide a entrar.
–¿Va a venir?
Espero a ver si se mueve, pero Olegario se queda quieto, un poco distorsionado por el aire caliente que se levanta de las piedras.
–¡Olegario! –llama Jaime con su ronca voz de trasnochado.
Olegario no se mueve.
–No te oye –le digo–. Llámalo más fuerte.
Pero Jaime no lo llama. Tal vez se quedó dormido. Arnulfo mira hacia afuera sin hablar. Yo pienso en la Gladis, que me dijo que pasara por ella el próximo domingo a las seis. Me estará esperando en casa de su prima. Le dije que la llevaría al cine y luego le compraría un helado. Si no tocamos en el baile no me va a alcanzar ni para el camión. Olegario se pone de pie sin que nadie lo llame. Se acerca a la ventana pensativo y a través de las celosías nos dice, mientras deshace una ramita entre sus dedos:
–Vine a decirles que me voy.
Se hace un silencio brusco. Sus palabras tardan en llegar a nuestros oídos. Luego las repetimos un poco para nosotros mismos, para asegurarnos de que escuchamos bien. Entonces Arnulfo alza la cabeza y dice con dominio:
–Si viniste para irte, ¿por qué mejor no te quedaste en tu casa, como siempre?
–No, digo que me voy, que ya no vuelvo. Me salgo del grupo. Ya no soy uno de Los Caimanes.
Callamos. Arnulfo y yo miramos a Olegario que se queda quieto, como una aparición contra la luz de la ventana. Jaime sigue acostado bajo el sombrero.
–Me caso con la Gladis –dice Olegario.
Mierda, pienso. Hay silencio. Mierda, me repito.
–Ya era hora –dice Arnulfo.
–Necesito dinero. Me la llevo para el norte.
En mi cabeza resuena la voz de la Gladis durante aquel último baile, cuando me dijo a la oreja que a las seis en punto, así rapidito porque ahí cerca Olegario sufría afinando el tololoche. Arnulfo tiene razón. Por una vez que viene, y para darle al traste a todo, mejor se hubiera quedado en su casa. Olegario permanece de pie unos segundos, termina de deshebrar la varita de guayabo. Tira los restos al suelo, da media vuelta y comienza a alejarse.
–¿Cuándo te vas? –le grito.
Él se detiene y se vuelve. Se encoge de hombros.
–El domingo –dice.
El corazón me da un vuelco.
–¿A qué hora?
Olegario se queda callado un rato, mirando hacia el interior de la casa, confundido bajo el calorón. Luego agita la cabeza negando, da media vuelta y se va.
Nos quedamos inmóviles, escuchando el abanico que gira con un murmullo, como respetuoso. Yo veo el domingo próximo, con sus seis de la tarde y la Gladis en casa de su prima, alejándose hacia el norte sin volver la cara para decir adiós.
–Ya era hora –repite Arnulfo para sí mismo.
–Es un pendejo –dice Jaime con su voz reseca–, pendejo y mal tololoche.
El meñique del pie de Arnulfo enloquece. Aletea como mosca contra un cristal. Arnulfo dice que una operación lo desconectaría. No se alinearía con los otros, pero dejaría de brincar como cachorro desquiciado.
–¿Cómo dices que se llama tu primo? –pregunta Arnulfo.
El ventilador sigue girando. No se escucha nada más que la flojera de sus aspas. Estiro mis piernas sudadas. La hamaca da un bandazo, y luego otro. Sin la carga de la Gladis a un lado el calor es más soportable. Cierro los ojos. La luz se hace más clara. Ramón Ayala llega y se asoma a la ventana. Nos mira pensativo durante un rato. Luego se peina el bigote y con su voz de acordeón me dice:
–¡Eh, tú!..., ¿no quieres tocar el guitarrón con mis Bravos?
Señor de señores y Los Caimanes
Miguel Tapia
Almadía
México, 2010





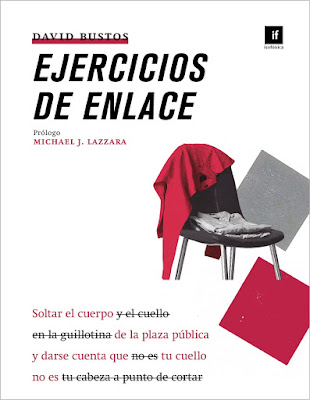


Comentarios
Publicar un comentario