Sala de espera [Mariano Vargas]
Call me insane
That’s because you drive me.
Acid House Kings
Las salas de espera siempre me ponen nerviosa. Sobre todo aquellas que permanecen con el televisor encendido en el canal del Estado. Canal que nadie se atreve a cambiar porque a la vieja de la recepción le ha dado por reír con las estúpidas invenciones de Nopo y Gonta. No existe nada más horrible que ver a Nopo y Gonta construyendo un castillo con cajitas de cartón, mientras tu novio te dice que todo saldrá bien y te abraza y te da un beso y se pone a hojear una revista de variedades. Entonces te das cuenta de que todo esto es real y de que debes afrontar la situación como te lo prometiste a ti misma la noche anterior.
Pero no es tan sencillo.
Noto cómo los pelitos de mis brazos se erizan al ver el sinnúmero de certificados que brillan sobre la pared de caoba. Sus blancas y rectangulares figuras intentan convencerte de que has elegido un buen lugar. Pero a mí me dan escalofríos. Dejo a Danilo concentrado en su revista y me acerco a la pared para leerlos con detenimiento. Examino el color de cada uno. Sopeso la importancia de sus letras y la antigüedad de sus firmas y matasellos. Leo las condecoraciones, los saludos, los afectos. Intento hacerme a la idea de que estaré en manos del cirujano indicado. Aunque eso no me asegura nada. No me asegura, por ejemplo, que no me duela. O que no quede impedida para siempre.
Dejo de pensar en eso y le pido a Danilo que me abrace. Él me abraza y me dice que todo saldrá bien. Que mañana me llevará a la playa para ver al sol partido por la mitad. Yo no le creo, pero de todas formas lo abrazo y le digo que sí, que mañana iremos a ver el mar.
Me suelto de sus brazos y miro a la recepcionista: ríe con los absurdos gorjeos que balbucea Gonta de rato en rato. Ya me parece una broma de mal gusto, aunque no dejo que eso me afecte. Le pregunto a Danilo si tiene la plata que el doctor nos solicitó y él me responde que no me preocupe por eso, pero igual lo hago. Ninguno trabaja. A él le queda un año para terminar, y yo estoy a la mitad de mi carrera. A medio camino entre la teoría y la pintura de verdad. Danilo me ha dicho que el próximo semestre empezará a practicar en una farmacéutica de la avenida Argentina. Las farmacéuticas me huelen todas a naftalina. Como si quisieran ocultar algo muy viejo. O algo muy podrido. Danilo me dice que estoy loca. Que ninguna farmacéutica huele a naftalina. Pero yo insisto en que sí y él zanja el tema con un simple punto de vista: las farmacéuticas no tienen olor. O al menos no tienen un olor particular. Pueden oler a champú o a jabón. Puede que incluso huelan a caramelos, a flan de vainilla. Pero de ningún modo, dice él, huelen todas a naftalina.
Así es Danilo. Categórico.
Nos conocimos en la universidad. En una fiesta de Ingeniería. No sé qué hacía yo en una fiesta llena de borrachines que solo hablaban de cálculos y fibras ópticas. De pronto, cuando ya estaba a punto de irme, viene todo fresco y me dice loca, ¿bailamos? No tengo la menor idea de por qué me dijo loca. Tal vez me notó un poco chiflada. O quizá le pareció que mi ropa era la típica de una loquita que estudia Artes. El caso es que me encantó. Me encantó que se acercara con tanta frescura y me invitara a bailar.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Casi tanto tiempo como el que llevamos esperando en esta salita con paredes de madera. Le pido a Danilo que vaya a preguntar si el doctor está enterado de nuestra presencia. Danilo se levanta del sofá y camina hasta la recepción, donde la secretaria le indica algo con las manos y luego le entrega el control remoto del televisor. Yo lo miro sorprendida:
—¿Qué te dijo?
—Dice que el doctor está esperando al anestesiólogo —me contesta. Y luego de una breve pausa, añade—: Ya debe estar por llegar, no te preocupes.
—¿Y ese control?
—Ah, le pregunté si podíamos cambiar de canal y me entregó esto. Dice que le demos unos golpecitos para que funcione.
Danilo me entrega el control remoto y yo hago lo que nos han indicado. Por fin saco de mi vista ese horrible programa que estaba a punto de desquiciarme y avanzo de canal en canal sin decidirme por ninguno. Danilo hojea otra revista. Ha elegido Caretas. Juro que si mira la calata de la última página lo acribillo a bofetadas. Pero tiene el buen tino de no hacerlo. O el suficiente pudor. Parece concentrado en un artículo sobre ecología. Nunca le ha interesado la ecología y ahora se muestra sumergido en su lectura como si estuviese estudiando para un examen. Me resulta extraño verlo así, pero no le digo nada. ¿Tendrá tanto miedo como yo? Poso mi vista sobre la pantalla del televisor y continúo zapeando. Pienso en mamá. Pienso en cómo habrá hecho para criarnos ella solita a mí y a mis hermanos. Qué diría si se enterase. Si alguien le contara que me vio entrando a este consultorio. ¿Se decepcionaría de mí? ¿Me desheredaría?
Vuelvo a concentrarme en la tele y cambio de canal.
El ronco sonido del timbre me despega del control remoto y pienso que, por fin, ha llegado el anestesiólogo. Escucho unos pasos que suben por las escaleras y el leve chirrido que pronuncia la puerta al abrirse de par en par. La recepcionista abandona su cubil. Mi pulso aumenta. Siento que la ansiedad se concentra en mi espalda. En alguna parte de mi columna. Noto que la secretaria se ha quedado conversando en el vestíbulo. No puedo soportar un segundo más y me acerco hasta ella: ¿Es el anestesiólogo?, le pregunto. No señorita, es la vendedora de tortas, ¿quiere una? Gracias —le digo—, pero no. Doy media vuelta y regreso al lado de Danilo, que ha dejado la revista sobre la mesa de centro y se ha puesto a mirar South Park. Me encanta South Park, pero en este momento no puedo soportarlo. Sus imágenes me resultan repugnantes. Asquerosas. Le pido a mi novio que, por favor, lo cambie. Obedece. Es evidente que no quiere llevarme la contraria. Él también está asustado, pero lo disimula muy bien.
Como el día de nuestra primera cita. En que aparentaba mucha seguridad. Pero a mí nadie me engaña. Y en seguida me di cuenta. Me di cuenta de su nerviosismo. De sus manos que sudaban. De la estela de humedad que lo delató cuando quiso coger una servilleta y de casualidad arrastró sus dedos sobre la mesa. Creo que en ese momento me enamoré de él. No lo sé, me gustó su frescura en la fiesta de Ingeniería. Es cierto. Me gustó que se acercara con aplomo. Pero saberlo nervioso me conquistó. Y sobre todo cuando se puso a hablarme de Van Gogh. Yo no sé mucho sobre arte — me dijo—, pero tengo la mente abierta y me gusta la diversidad. Era tal su inocencia que me enterneció. De haberse comportado como un intelectual sabiondo, me habría aburrido. Yo venía de una relación jodida. No estaba con ánimos para soportar a ningún poserito de esos que se creen artistas. Aquella noche en el Café Z Danilo me pareció un tipo común, un estudiante de cuadernos Minerva. Y eso me encantó. Sin poesía, sin recitales, sin galerías ni vinos de honor. Había conocido a una persona real con problemas reales. Y eso era todo. Ya estaba harta de esos cuasimodos atormentados que decían pintar para exorcizar sus demonios. Entonces me enamoré. Me enamoré de Danilo y de su interés por mí. Me preguntaba si prefería pasear por el malecón o ir al cine, si me gustaban las discotecas o me inclinaba por los bares. Era muy gracioso. Me hacía recordar a mi novio de la secundaria.
Sin embargo todo aquel interés por mí se tornó mecánico. Con el tiempo me empezó a parecer parte de un libreto, del guión de una película. ¿Cuánto podemos conocer a una persona? A menudo le respondo con una sonrisa, aunque sus preguntas me resultan aburridas, planas, todas igualitas como si fueran parte de un repertorio establecido. Ahora, por ejemplo, Danilo regresa del baño y pregunta cómo estoy. ¿Cómo se le ocurre preguntarme eso? ¿Cómo se supone que voy a estar? No le contesto nada. Solo muestro una ligera sonrisa y clavo mi vista en la pantalla del televisor. Pero estoy desesperada. ¿Qué pasaría si quedo mal? ¿Si me arruinan la vida? ¿Si pierdo mi última oportunidad? Me entran unas ganas locas de rajarle la cara de una cachetada, de decirle imbécil, ¿cómo crees que estoy? Pero me controlo. Miro la tele. Miro las paredes. Miro al cubil de la recepcionista. Trato de concentrarme en ella. En su viejo uniforme. Noto que regresa del vestíbulo con un pastel enorme. Deseo que sus venas se obstruyan con todo ese colesterol de la crema chantillí. De pronto Danilo me pregunta si en verdad estoy bien. Parece que ha notado mi enojo. Sí, amor —le respondo. Pero él ha sabido leer mis gestos y dice: Es una intervención muy sencilla, ya verás. Yo lo escucho y finjo una sonrisa. Una sonrisa helada que, hasta a mí, me da vergüenza. ¿Cómo lo acepta? ¿Acaso no puede ver las ganas que tengo de clavarle las uñas en la cara? Tal vez ya se las olió y esté disimulando. Tal vez sabe que es mejor no decirme nada. No llevarme la contra. En este momento podría pedirle que me trajera nieve del Polo Norte y Danilo iría corriendo. Pero solo le pido una botella de agua. Se levanta del sofá y camina hasta la puerta, donde la vieja de la recepción engulle su pastel de chantillí. Que sea San Mateo, le digo sentada desde el sofá. Él asiente con la cabeza, cruza y se va. Yo quedo sola con los ojos pegados a la pantalla del televisor.
Luego de unos minutos acerco mi rostro a una de las ventanas. La abro. Hasta mí llega el fuerte olor del ají panca, del vinagre, de los anticuchos. Un olor que se mezcla con el humo de los carros y que hasta parece aderezar el sonido de los cláxones, de las quemadas de llanta. Pareciera incluso que el voceo de los cobradores de combi oliera a rocoto con cebolla. Que los gritos de los dateros salieran con chimichurri y ají de pollo a la brasa. Tengo la impresión de que en Lima los sonidos tuvieran olor. Un olor tan particular que sería imposible disociarlo de los ruidos. Lima es una ciudad ruido. Una ciudad olor. Una ciudad que insulta con olores y que huele ruidosamente. Una ciudad de mierda.
Cierro la ventana y regreso a ver la tele. Son las siete de la noche. Hace una hora que estamos aquí. Poso la vista sobre una mesita de esquina para tratar de distraerme. Una mesita adornada con una lámpara y una fotografía familiar. Me acerco para ver la foto. Sobre un fondo campestre aparecen las figuras de una señora con dos niños. La esposa y los hijos del doctor, asumo. Trato de reconocer el lugar, pero me resulta imposible. Podría ser Ayacucho. O Huancayo. O tal vez el Cuzco. Podría ser cualquier lugar del mundo. Podría ser incluso Afganistán. O Marruecos. Solo podría afirmar que la fotografía es muy vieja y que estoy al borde de las lágrimas. Tan al borde de las lágrimas que la voz de la secretaria me salva: ¿No son lindos? —me dice. Yo le respondo que sí, que son adorables. Le respondo mecánicamente, como si fuera la respuesta a una de las preguntas de Danilo.
La recepcionista deja a un lado el pastel de chantillí y sale de su cabina para caminar hasta mí con el lento taconear de sus zapatos. ¿No son bellos? —vuelve a preguntar. Yo le dibujo una sonrisa con mis labios y le digo que sí, que son hermosos. El más pequeño se llama Diego y el mayor, Ernesto —agrega. Dieguito ya va al colegio. Es una bala, no sabes. Ernesto, en cambio, es muy seriecito él, no le gustan las bromas, va a ser ingeniero, como su papá. Noto que habla de ellos con mucha familiaridad y me atrevo a preguntarle: ¿Son sus hijos? ¡Ay mi amor, qué linda eres! —me contesta—: Son mis nietos. Los he puesto aquí para que me alegren el día.
Ojalá pudieran alegrármelo a mí también, pienso. Pero nada puede hacerlo en este momento. Ni siquiera una barra de chocolate. La vieja secretaria insiste en hablarme de lo brillante que es Ernesto para las matemáticas. Dice que ha participado en el séptimo Concurso Nacional de Ajedrez y que si no lo ganó fue porque ese día desayunó huevos revueltos con leche: Nunca mezcle huevos revueltos con leche, señorita, le puede malograr el estómago. Le agradezco el consejo y ruego a todos los santos porque se largue a su cabina de una vez por todas y me deje tranquila. El teléfono timbra como si quisiera ayudarme y la secretaria me sonríe y regresa a su cubil.
Cojo una de las revistas que descansan sobre la mesita de centro y me arrellano sobre el viejo sofá de cuero. He optado por hojear Vanidades. Casi nunca la leo, solo cuando voy al dentista o a cualquier otro consultorio médico. Tengo la impresión de que los consultorios médicos siempre escogen las mismas revistas para las salas de espera.
Con cierta curiosidad descubro un test sobre las relaciones de pareja y, enseguida, me sumerjo en la tarea de anotar mis respuestas. Respondo a todas las preguntas con rapidez. Solo hay una que me deja pensativa: Si tuvieras que decir hasta qué punto está implicada tu pareja en la relación, confesarías que…
a) Siento que me escucha y que está cuando lo necesito, como yo hago con él.
b) A veces creo que es demasiado dependiente.
c) En ocasiones siento que somos dos islas.
Danilo suele preocuparse bastante por mí. Se queda en casa todos los fines de semana solo para acompañarme. Y eso que debe dormir en el sofá de la sala. A mí me da mucha pena, pero él dice que no le importa. Siempre ha sido muy atento conmigo: me compra chocolates cuando me viene la regla o me ayuda a cuidar de mi hermanito cuando mamá sale de viaje. Danilo es un buen novio. Sin embargo siento que no lo conozco del todo. A veces me parece demasiado misterioso. Como si estuviese planeando algo. O analizando algo. Y a veces simplemente me parece que no tiene nada qué decirme. Se queda allí, desparramado sobre el sofá y me pregunta si quiero ver una película de terror o una comedia. Casi siempre le respondo que elija él, mientras yo preparo canchita en el microondas. Cuando le conté que viajaría con mamá a República Dominicana se puso muy triste. Tengo la impresión de que es demasiado dependiente. Pero eso no lo vuelve comprometido con la relación, ¿o sí? ¿Qué significa comprometerse? ¿Casarse? ¿Tener hijos? ¿Pensar en un futuro juntos? ¿En una gran casa? ¿En un jardín? Tal vez el compromiso se mida en relación con la cantidad de afecto. O quizá tenga que ver con la intensidad. No lo sé. Danilo es un buen novio. Jamás lo negaría. Pero no siento que estemos realmente comprometidos. En todo caso decidí marcar la alternativa b. En suma tenemos 85 por ciento de compatibilidad.
Qué cosa tan curiosa eso de la compatibilidad. Mis padrinos tienen muchos años juntos y no son para nada compatibles. En cambio mis padres… ¿La compatibilidad tendrá que ver con el amor? ¿No dicen que el amor es ciego? Me pregunto si después de esto Danilo seguirá amándome. Si podremos seguir viendo la tele ahí tirados sobre el sofá de la casa, como si nunca hubiéramos entrado aquí, como si hoy jamás hubiera existido. Sé que el amor se acaba y todo eso. Sé que las parejas rompen. Mi papá se fue de casa. Sé que nada es para siempre. Pero lo que no sé es si las cosas pueden cambiar de un día para el otro. Si hoy te aman y mañana no. Algunos dicen amarte y al día siguiente se van con otra. Pero tal vez eso no sea amor. Qué se yo del amor. Solo quisiera saber si esto cambiará las cosas. Si Danilo me seguirá creyendo linda. Si me seguirá amando. O queriendo. O al menos si persistirá en lo nuestro. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Querré seguir con él? ¿Podré mirarlo a la cara mañana? ¿Cómo será mañana? ¿Tendré ganas de correr a sus brazos? ¿De besarlo? ¿Querré tocar su piel? ¿Dormir con él?
Dejo la revista sobre la mesa de centro e inicio un nuevo recorrido por los canales del cable. Nada me entretiene. De pronto suena el timbre de la calle. Pero esta vez ya no me ilusiono. Espero a que la puerta se abra sin que la ansiedad por la llegada del anestesiólogo me perturbe. Danilo atraviesa el vestíbulo, saluda a la secretaria y viene hasta mí con su carita de niño: No había San Mateo, así que tuve que comprar San Luis. Pero te traje un chocolate, mira. Y entonces me entrega un bombón y me da un beso en la boca, un beso de cinco segundos o tal vez de seis. Un beso con sabor a maracuyá. Un beso ácido. Un beso dulce. Una mezcla muy a lo Danilo. Muy a su estilo.
Por alguna razón su presencia me tranquiliza. Tal vez no me case con él. Tal vez nos separemos al salir de aquí. ¿Para qué pensar en eso? Volteo hacia él y decido que es mejor amarlo. Amarlo por ahora. Amar las curvas de sus cejas, el lunar con dos pelos que tiene en el cuello. Me inclino sobre su rostro para besarlo y él me abraza y me sonríe. Es como la playa que recibe el vaivén de las olas, pienso. Mañana iremos a La Punta, ¿verdad? Claro que sí amor, me contesta. Y luego coge una revista y se acomoda sobre el sofá mullido.
Bebo un trago de agua. No me gusta el sabor del agua San Luis. Me resulta un tanto amarga, pero igual la tomo: muero de sed. Para Danilo no existe ninguna diferencia entre la San Mateo y la San Luis. Siempre dice, con precisión científica, que una de las propiedades del agua es la insipidez. Yo le digo que eso es absurdo. Pero él insiste en que se trata de un hecho químico. Irrefutable.
A veces nuestras peleas parten de situaciones tan ridículas como esa. Todo empieza con un comentario inocente y termina con la quema de Pompeya. Es como un temblor que se magnifica por las interpretaciones alucinadas que Danilo hace de mis confesiones. Danilo es muy celoso. Un día me pidió que le contara cómo fue mi primera vez. Creo que hice mal en contárselo. Esas son cosas que una chica debe conservar siempre consigo y no andar por ahí revelándolas a su pareja. Al menos, así aconseja mamá. Pero terminé por confesarle que mi primera vez había sido con un tipo a quien apenas conocí en mi fiesta de cachimbos. Pero cómo, me dijo él, ¿no tenías un novio en la secundaria? Yo le dije que sí, pero que con él no había pasado de besitos y arrumacos. Entonces le conté que mi primera vez había sido con alguien de la Facultad. Le hablé de su barbita y de cómo me raspaba cuando lo hicimos en el baño de la discoteca. Danilo quedó contrariadísimo. Nunca debí hablarle de eso. Ni mucho menos mencionar el baño ni la barbita. Parecía que esa confesión le ardía en el estómago. Me increpó, entre carraspeos irritados, que mi primera vez debió haber sido con aquel novio de la secundaria y no con ese pendejerete de barba rala. Desde entonces detesta a los pintores. A los hombres pintores. Pero sólo a los que están vivos.
Dejo la botella San Luis sobre la mesa de centro y tomo la revista Vanidades para mostrársela a Danilo. Tenemos 85 por ciento de compatibilidad, le cuento. Él sonríe y me dice que las revistas de modas no saben nada de esas cosas. Yo le doy la razón y lo abrazo. Danilo no dice nada. Solo me da un beso y coge el control remoto. Yo quedo enroscada entre sus manos y él pasa de canal en canal como si estuviéramos en la sala de mi casa. ¿Qué quieres ver? —me pregunta. Lo que sea, respondo. Danilo se detiene en tnt y nos quedamos viendo Thelma & Louise, justo cuando un tejano borracho intenta violar a Thelma. No soporto a los borrachos. Me recuerdan a mi padre cuando era chiquita. Antes de que se largara de casa. Cuando llegaba de la calle ebrio hasta los codos y exigía que mamá le preparase un caldo. Y si ella no sacaba la cacerola en el acto, mi padre enloquecía y empezaba a insultarla. Yo cerraba la puerta de mi cuarto y me ponía a llorar. Le rezaba a la Virgen, a toditos los santos, le pedía a Dios que me ayudara, que calmara a mi padre. Y entonces me quedaba dormidita sin ponerme la piyama. Cuando despertaba sentía un nudo en la garganta y corría a ver a mamá. Ella me abrazaba y me decía que yo era su vida, su razón de ser. Y juntas nos poníamos a rezar mil avemarías. Por la conversión de mi padre. Por el fin de las guerras. Por los niños con hambre. Y cuando acababa la rezadera, nos poníamos a ver la televisión. Como ahora.
Pero todo se acaba.
Me desprendo de los brazos de Danilo y camino hasta el baño. Al pasar por la recepción la secretaria me informa que el anestesiólogo ya se está preparando. Le doy las gracias y abro la puerta de los servicios higiénicos. Prendo la luz. Es un baño diminuto, apenas limpio. Me siento sobre el wáter y aspiro fuerte. Ya es momento, me digo a mí misma. Me acerco al lavamanos y mojo mi rostro como si intentara despertar de un sueño. Cojo la toalla, pero la regreso a su lugar. Me da asco pensar que, antes de mí, otra persona la pudo haber usado. Tal vez hasta se hayan secado las axilas con ella. Abandono rápidamente ese pensamiento y salgo de allí. Afuera, la recepcionista me indica que el doctor Valera ya está listo. Me acerco hasta el sofá y le doy un beso a Danilo. Ya es hora, le digo. Él se levanta y me abraza muy fuerte, como si tratase de quitarme el aliento. Me dice que todo saldrá bien y yo le digo que sí, que mañana iremos a La Punta para ver el mar.
Me he quedado solo. La vieja de la recepción ha abandonado su cubículo para ir, tal vez, a los servicios higiénicos. O quizá le haya caído pésimo el pastel de chantillí que devoró hace un momento y ahora busque con desesperación una Frutenzima o un Fortasec en alguna farmacia del barrio. Yo solo tomo Fortasec cuando son irrefrenables mis urgencias por el baño. Cuando no soporto la pesadez y la indigestión que me produce el menú del restaurante universitario. El menú del ruso. De no ser el caso, dejo que mi organismo se regule solo. Solo y en silencio. Como esta sala.
El problema del silencio es que deja demasiado espacio para pensar. Los ruidos, en cambio, lo saturan todo, recargan la atmósfera con tal densidad que impiden el discurrir de la mente. Por eso me encantan las ciudades. Sobre todo aquellas que mantienen un sano equilibrio entre la quietud y el desenfreno. Aunque es cierto también que las grandes ciudades albergan a muchos psicópatas, gente que piensa demasiado. Uno está jodido a donde sea que vaya. Mi profesor de Física Cuántica siempre decía que el gran salto del hombre había sido dejar de cazar y recolectar para ponerse a labrar la tierra. Pero ya no estoy tan seguro. A partir de ese momento dejamos de lado nuestra realidad para dedicarnos a soñar. Todo lo demás es entropía —decía él—: el continuo caos, la mecánica de los cuerpos ocultos.
Me acerco a una de las ventanas para evitar enredarme con estas ideas de laboratorio. Observo las luces de la calle. Tengo la impresión de que, a veces, intentaran decirnos algo. Ahora, por ejemplo, en que noto el aviso luminoso de una panadería que tiene por nombre Laura. Panadería Laura. Que así es su nombre.
Dejo esa ventana y voy a la otra, la que mira hacia los semáforos de la avenida Arenales. Me entretengo con el neón verde del Rocky´s, con el rojo burdel de la pizzería Raúl. En una de las esquinas, un carrito emolientero. Obreros revoloteando alrededor de él como un enjambre de abejas. La vereda húmeda. Los eventuales clientes extraen de sus bolsillos dos o tres monedas, siempre grises. Como el humo que expulsan las combis en su atolondrada lucha por la supervivencia. Pienso en Laura.
Con ella creí haber satisfecho la cuota necesaria de afecto para evadir la soledad. Pero esta certeza —que fue certeza hacía no menos de un mes— hoy es duda. Y la duda se alimenta de la especulación. Como el estudio del mit que leí anoche. El 78% de parejas heterosexuales —señalaba el estudio— terminan su relación después de una experiencia similar a la nuestra, a la mía y a la de Laura. La probabilidad es alta, aunque no concluyente. Nunca he sido, en todo caso, como el resto de mis compañeros: que salen con una y luego con otra. Me habría gustado ser así. ¡Cómo no! Pero soy un tipo acobardado y las mujeres me dan miedo. Yo prefiero la calma de una relación duradera: la certeza de la rutina. Y aunque la desdeñen, yo creo en ella: en su capacidad para maximizar el tiempo de trabajo y los recursos. Lo demás pertenece al reino del caos.
Cierro la cortina para evitar que las luces de la noche asalten la habitación.
Prendo nuevamente el televisor que decidí apagar cuando Laura entró a la sala de operaciones. En realidad no sé si habrá una sala de operaciones. Jamás he estado aquí. A las primeras consultas Laura llegó solita, y luego me lo contó todo muy suelta de huesos. Tranquila. Hoy, por el contrario, la he notado nerviosa. En la tarde me pidió que la acompañara al cine. Yo estaba en casa. Pensando. Su llamada me tomó por sorpresa, aunque igual accedí. Fuimos a ver Shrek Tercero. La película estuvo muy emotiva. Shrek fue nombrado caballero y todo eso. Comimos canchita. Hubo gaseosa. Ecran gigante.
Después de la función caminamos por la plaza San Martín en busca de un helado. Laura quiso que le agregaran un poco de chocolate encima. Pero la dependienta del local dijo que solo podía ofrecernos mermelada de fresas. Laura transigió.
Como disponíamos aún de mucho tiempo para llegar al consultorio del doctor Valera, decidimos caminar el resto del trayecto. Dejamos atrás la plaza San Martín y nos internamos por unas callecitas del Centro. En una banca del Parque Italiano decidimos sentarnos a mirar la tarde. Ninguno hablaba. Al abandonar el parque torcimos por Wilson y desembocamos en la avenida Arenales. Cuadras largas. Veredas amplias que aprovechan los vendedores de golosinas y comida al paso. Laura sacó un papelito que guardaba en uno de los bolsillos de su casaca y leyó la dirección. Ubicamos el consultorio y yo presioné el botón del intercomunicador. Nadie contestó. La puerta, sin embargo, se abrió de par en par. Subimos por unas escaleras de mármol que parecían contar su vieja historia enmohecida por líquenes y humedad. Llegamos al consultorio y una recepcionista dijo que pasáramos a la sala de espera. Allí estuvimos hasta que Laura entró y yo me quedé aquí con el control remoto.
Solo.
La recepcionista se fue, según parece, a charlar con el dentista que atiende en el consultorio vecino, un tipo alto con bigotes tan negros como las cerdas de un cepillo lustrabotas. Lo infiero porque ahora regresa junto a él, junto al señor cepillo que la ruboriza al despedirse con un coqueto besito en el cachete. Le dice que volverá por ella a las nueve. Yo volteo hacia el televisor encendido, tratando de mostrar que no me enteré de nada. Y, a decir verdad, no lo hice: no me enteré absolutamente de nada. Solo vi una arista del polígono que representa la historia de la recepcionista y el doctor cepillo. Vi un besito, coqueto ciertamente, pero nada más. Y eso no es una certeza.
El sonido del timbre corta el silencio que se había instalado en medio de la sala y, por el intercomunicador, se escucha la voz de una mujer: Buenas, tengo cita a las ocho con el doctor Valera. La recepcionista presiona el botón que abre la puerta eléctrica del primer piso y, luego, se escuchan unos taconazos que avanzan sobre las escaleras de mármol. La figura de una mujer protegida por un chal rojo aparece en medio del vestíbulo. Entra. No debe tener más de veinticinco años. Es alta, delgada y ostenta un pequeño lunar justo debajo del labio inferior, lunar cliché. Pero no por cliché, menos sensual. Tanto que hasta me provoca una erección. Erección que se trunca al sentirme culpable por fantasear con ella. Decido olvidar el asunto y me concentro en la tele, en el nuevo comercial de Sprite. Aquel donde un viejo octogenario sonríe mostrando los únicos dos dientes que aún conserva. La nueva paciente también sonríe. La paciente del chal rojo.
Al inicio pensé que se trataba de una visitadora médica. Pero qué haría una visitadora médica a estas horas. Lo más probable es que lo haya supuesto por su maletín de cuero. Uno muy grande. Como el que usan las visitadoras. Pero no se trata de una visitadora, sino de una paciente. Y una con un problema parecido al de Laura. Parecido al nuestro. Lo noto porque ha cogido el celular y le ha dicho a su novio: Estoy a punto de entrar a consulta, Dino. También le ha dicho que se siente un poco nerviosa. Luego ha respondido no, no tengo náuseas, amor, quédate tranquilo. Y finalmente, tras colgar el teléfono, se ha puesto a hojear la revista Vanidades. Las respuestas ya están marcadas, dice como si lo comentara con algún amigo imaginario.
Trato de no mirarla mucho: un poco por pudor y un poco por culpa. Cojo el control remoto del televisor y reinicio un zapping automático. Inconsciente. Mis ojos se fijan sobre la pantalla, pero no logro concentrarme en ella. No retengo las imágenes ni los discursos. Y la presencia de esa mujer me inquieta. Ella, sin embargo, no repara en mí a no ser para estimar que no represento mayor peligro. Por supuesto, eso no lo sabe y le será imposible comprobarlo. Yo tampoco puedo saber nada sobre ella, incluso observándola con detenimiento. Lo único que sé es que no me resulta indiferente. Desde que la vi entrar quedé fascinado por el movimiento de sus caderas y por el sonido acompasado de sus tacones. Siento culpa por desearla, aunque soy consciente de lo tonta que resulta aquella represión. Aun así, evito hacerlo. Y vuelvo a pensar en Laura.
Fue un milagro que en la fiesta de Ingeniería pudiese abordarla tan sin pensar como lo hice. Debo agradecérselo al ron Pomalca y a los consejos de Giancarlo. Él tiene mucha imaginación para estas cosas. Me dijo mira esa flaquita, anda y sácala a bailar. Vas a ver que te liga. Qué hablas, repuse. Tú anda nomás y dile loca; no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero estoy seguro de que le va a encantar. Y entonces lo hice: me acerqué y le dije loca, ¿bailamos? Fue el mejor consejo que nadie me había dado en toda la vida.
Me gustaría que Giancarlo me acompañase ahora. Aunque sea para que me diga tonterías. Para que hable con la recepcionista o le ponga alguna nota de humor a estos minutos de espera. De silencio.
Pero Giancarlo no está aquí. Y esa es una certeza.
Vuelve a sonar el intercomunicador. La recepcionista presiona el botón y, tras dos o tres minutos de espera, una señora de cuarentaicinco años aproximadamente se asoma por el umbral de la puerta. Luego de decirle algo a la recepcionista —algo que hace reír a ambas— viene a sentarse junto a la joven que leía Vanidades en el sillón de enfrente. La joven del lunar cliché. El ambiente se relaja un poco —al menos para mí— gracias a la presencia de esta nueva paciente. Una señora bastante amigable, a decir verdad. Aunque sé muy bien que la verdad no existe. O por lo menos, no existe como una categoría a priori. La señora, en todo caso, me pregunta si el doctor está atendiendo. Yo le respondo que sí pero que, en este momento, debe andar ocupado. Ella esboza una sonrisa y, de inmediato, dirige su mirada hacia la joven: Qué bonito ese chal, ¿dónde lo compraste? La joven sonríe y le dice que fue en un remate de Ripley. Entonces ambas se miran e inician una conversación casual que a mí me habría resultado imposible de sostener.
—Qué material es, ¿ah? —pregunta la más vieja, arqueando sus dedos hacia un extremo del chal.
—Es baby alpaca —responde la chica con un aire de urgencia, como si hubiera tratado de decirlo hacía horas.
—Ay, linda, el baby alpaca es bien caro, ¿no?
—Sí, pero estaba de oferta. A mí también me sorprendió. Lo vi en un rinconcito, como si hubieran tratado de esconderlo. Yo estaba con mi gordo y le dije Dino, mira qué preciosura. Pero ya sabe cómo son los hombres. Qué tiene de especial, me dijo el muy bruto. Cómo que qué tiene de especial, le dije así toda enojada. Miró mi cara, miró el precio…
—¿Cuánto estaba? —interrumpe la vieja.
—Uy, no sabe. En la etiqueta decía 499.99 soles. Mi novio puso cara de ambulancia: ¿Quinientos soles por ese trapo? No es ningún trapo, amor. Además es por mi cumpleaños, le dije mientras me acercaba a la caja para verificar el precio. Usted sabe, las etiquetas nunca dicen la verdad. Y bueno, resultó que costaba doscientos soles. 202.99, en realidad. Igual era una ganga. Mi novio pagó, aunque no se lo veía muy contento.
—Los hombres nunca están contentos cuando tienen que pagar.
Yo nunca he tocado nada fabricado con baby alpaca. O al menos eso creo. Pero tengo una tía que sí. Una tía política. A quien no solo le gusta el tejido de baby alpaca, sino todo lo que tenga que ver con trajes de piel. Es una tía extravagante. Loca ella. Medio artista y medio puta. Pero con mucha plata. Su marido es petrolero. Mi tío. Uno de esos petroleros de la selva. Cuando los visité en Iquitos me llevaron a comer venado. Mi tío Humberto, que así se llama, los caza. O eso entendí. Luego les quita el pellejo y los manda a curtir. A mí tía le fascinan esos pellejos. Así me enteré de su afición por la piel de los animales. En aquella época Laura se había largado a República Dominicana. Yo quedé molesto. Aunque molesto no sería la palabra exacta: ‘desplazado’ se aproxima mejor. En represalia, decidí emprender un viaje que me llevó hasta la casa de mi tío Humberto. Y allí estaba su mujer. La más reciente. A mi tío Humberto no le interesa conocer a nadie. Y en eso radica su éxito. No se atormenta por aproximarse a la verdad. Sabe, aunque no de modo consciente, que eso es imposible. Que estamos condenados a la incertidumbre. Él prefiere bailar. Y beber whisky. Poco le importa si mi nueva tía solo está con él por su dinero. Ya ha tenido dos así: reinas de belleza. Y todas se van con un poquito de su fortuna. Él es un hombre práctico. Práctico como debería serlo yo. Un científico. Un hombre de números. Pero no me calzan esos zapatos. Me atolondro con cualquier problema de la cotidianeidad. Soy un pensador. Un idiota. Como ahora, que trato de concentrarme en la televisión y no puedo. Pienso y pienso. Debería dejar que el tiempo pase. No intervenir.
Pero no es tan fácil.
Para evitar estos devaneos me acerco a la ventana. Enfoco mi vista en el carrito emolientero. Miles de obreros bebiendo en vasitos de plástico. Los imagino en sus faenas: extensas, mal pagadas, duras. El orden para el que todos contribuimos. ¿Y cuando yo sea ingeniero, los maltrataré bajo mi mando? ¿Pensaré, como ahora, que son unos oprimidos o los oprimiré? La irrefutable verdad de la incertidumbre. Ya lo decía Heisenberg: es imposible determinar al mismo tiempo los vectores velocidad y posición de una partícula subatómica. Así de concluyente es el Principio de Incertidumbre: solo conocerás una parte de la verdad. Una arista. El fotón que se emplea para realizar la medición distorsiona parte de la realidad. Es inevitable. Heisenberg lo sabía. Bohr lo sabía. Einstein seguramente lo sabía, pero no quería reconocerlo. En todo caso, resulta claro que es imposible saber toda la verdad. Como pasa con la vida. Como pasa con Laura. Como pasa con todo el mundo. Basta acercarse un milímetro para corromperlo todo. Para obtener una medición inexacta. Nos aproximamos un poquito y ya estamos falseando el resultado. Por eso los psicólogos y los científicos sociales están jodidos. Por eso nunca pueden determinar el mal de nadie: ni de un paciente ni de la sociedad. No porque sean ineptos o poco rigurosos en sus aproximaciones, sino porque intentan conocer a las personas. Y eso es imposible. El mínimo vínculo corrompe al objeto de estudio. Lo distorsiona. Lo cambia. No existe nada que podamos conocer a fondo. Estamos condenados a la incertidumbre. Conoceré una parte de Laura. Un vector. Pero no la conoceré del todo. Somos inconstantes. Nuestra verdad es inconstante. Mutable. No hay certezas.
Regreso a la sala de espera y veo que la secretaria abandona su cubículo. Se acerca hasta nosotros y dice: Señorita Bermúdez, puede pasar al consultorio del doctor.
Entonces la más joven abandona la conversación que mantenía con la otra paciente —la mujer de cuarentaicinco años— y se aleja del sillón sin dirigirme una mirada. Yo quedo solo con la vieja, a quien ahora le da por coger el control remoto y pasar de canal en canal, como si estuviera en la sala de su casa.
—Ay, ¿cómo se llama ese actor? —me pregunta señalando a la pantalla con el control.
—Es Jack Nicholson —le respondo—. Jack Nicholson en Mejor, imposible —continúo, tratando de ser amistoso.
—¿Así se llama la película? Siempre la agarro comenzada. Qué linda es, ¿no? Y ese actor: un tipazo. Me encanta su personalidad. ¡Qué tal porte!
Yo le doy la razón. Le digo que sí. Que Jack Nicholson tiene una gran personalidad. Luego le hablo de Resplandor. Y al mencionar esa película me percato de lo mucho que aprendí en mi afán de acercarme a Laura. Pero a la vieja no parece interesarle Kubrick. Así que dejo de mencionarlo y me concentro en la película. Justo en este momento aparece Helen Hunt riñendo a Jack Nicholson por comportarse como un viejo cascarrabias. Volteo hacia mi compañera de salón con curiosidad. Quiero ver su rostro. Quiero saber qué piensa de su galán ahora que éste se conduce como un perfecto imbécil. Pero ella luce muy divertida. Hasta diría que goza con las agresiones verbales del escritor amargado que interpreta Nicholson. De modo que dejo a la señora concentradísima en la pantalla y cojo una Somos. Aunque solo paso los ojos por encima. En verdad no estoy mirando nada. Ni las citas destacadas ni las fotos. Nada. Pienso en Laura. Pienso en el futuro. El futuro siempre está carcomiéndome por dentro. Soy pesimista. Un poco por lo menos. Creo en el amor y todo eso, pero también en la expansión del caos. En la incertidumbre.
Es imposible conocer al mismo tiempo la trayectoria y la velocidad de una partícula subatómica, porque introducimos una distorsión para medir esos vectores. Es un principio. Una razón fundamental. Tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora la Física ya no puede explicar la realidad como lo hacía Newton hace siglos. Ya nada es concreto. Nada es estable. Solo tenemos las estadísticas. Las probabilidades. Podemos saber con certeza el punto exacto de nuestro electrón en un momento determinado. Pero debemos aceptar que su velocidad sólo será una aproximación. Una probabilidad. Nunca la verdadera. Nunca la exacta. Como Laura. Como yo. Como las decisiones que uno toma. No podría afirmar, por ejemplo, gran cosa sobre ella en este momento, sobre lo que piensa de mí o de lo que estamos haciendo. Solo tengo una certeza: que no llegaremos a conocernos nunca. Ninguno de los dos sabe nada, excepto una cosa: que ella está adentro y que yo estoy acá afuera. Y eso es todo. En este momento cualquier información nueva está negada para ambos. Porque yo soy el fotón que trata de medir al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón llamado Laura. Y eso es imposible. Indeterminable. Cuántico.
La secretaria llama a la admiradora de Jack Nicholson, quien deja el control remoto sobre la mesita de centro y se despide con toda la pena del mundo de no poder llegar hasta el final de la película. Coge su bolsón y se adentra en la parte del consultorio que se mantiene vedada para mí. Quedo solo por segunda vez en esta sala de espera. No hay mucho que hacer, salvo hojear algunas revistas y mirar la tele. Pero quién se podría entretener con la televisión en un momento como este. Me inquieta que pase el tiempo sin que nadie venga a decirme nada.
Dejo la Somos que tengo entre las manos para dedicarme una vez más a la ociosa tarea de posar mi vista sobre la pantalla del televisor. Me detengo en Natgeo. Un documental sobre gente extraña atenúa mi desesperación. Quedo intrigado por el caso de un tipo con todo el cuerpo lleno de verrugas, cuyo sistema inmunológico parece estar contra él. Pero lo más insólito no es eso. Lo más insólito es que el tipo quiere tener un hijo. Un hijo con otra loca que padece de la misma enfermedad. Son dos amasijos llenos de verrugas y condilomas que se unen en la inimaginable complacencia de querer ser padres. Me pregunto si no existen límites para el egoísmo. Lo más probable —afirman los médicos— es que se trate de un mal congénito que afectará a toda su descendencia. Y aun así insisten en tomar los riesgos. Quieren darle un retoño más al mundo. No importa si este nace con tres ojos. O si el pulmón se le cae a pedazos después de la pubertad. Lo único que desean es convertirse en padres. Vivir la experiencia del primer paso y la primera palabrita. Quieren sentir que aún son útiles. Que en la prolongación de sus vidas encontrarán la dicha. Poco les importa el futuro. A mí, en cambio, el futuro me atormenta. El futuro sin Laura. A decir verdad, yo habría aceptado el regalo con tal de asegurar mi relación con Laura. Pero ella no quería saber nada del asunto. Y esa era una certeza: la certeza de que mi apoyo a su decisión nos mantendría unidos. Hoy ya no estoy tan seguro.
Miro el reloj. Son las nueve de la noche y Laura sigue allí adentro. Hasta la recepcionista guarda sus cosas para irse. Ordena algunos papeles y coge su cartera. El dentista bigotón la espera en el vestíbulo. De pronto, sin que haya sonado el timbre, la figura de una nueva mujer aparece en el marco de la puerta. Saluda a la recepcionista, quien le dice hola y chau, Martita. Y tras una mirada intensa que llama a la complicidad, se retira con el dentista de al lado. Con el señor cepillo. La nueva mujer —Marta, según parece— camina hacia el sofá que se encuentra frente a mí, el sofá que hacía poco tiempo ocupaba la admiradora de Jack Nicholson. No creo que Marta sea otra paciente porque no ha preguntado por el doctor Valera ni nada. Es más, se ha instalado aquí con la naturalidad de quien lleva años haciendo lo mismo.
De un pequeño maletín extrae una serie de instrumentos quirúrgicos que va a colocar sobre la mesita de centro. Uno a uno los dispone en línea como si fueran las piezas de un avión armable. Los limpia. Utiliza para ello un pañito rojo que ha sacado de uno de los bolsillos de su traje sastre. Está tan concentrada en esa faena que no se percata de que la miro con curiosidad. Me pregunto para qué servirán todos aquellos adminículos extraños. Unos tienen la apariencia de ganzúas, como si tuviesen la misión de extraer algo de un lugar recóndito. Otros parecen servir para realizar cortes profundos. También hay escalpelos y tijeras. Los hay incluso con apariencia de herramientas mecánicas, como si intentaran emular las formas de los alicates y los martillos. De las llaves inglesas.
Ha vaciado todo el contenido de su maletín frente a mí. No hay nadie más en la sala de espera. Solo estamos la instrumentista y yo. La televisión y yo. La noche y yo. El tiempo se ha detenido en una eterna espera que asfixia, que embota los sentidos.
Estoy a punto de irrumpir en el consultorio cuando Laura abre la puerta y asoma el rostro. Sus pupilas —dilatadas seguramente por la morfina— me observan con cierto desgano. O tal vez con hastío. Recuerdo entonces que el 78% de las parejas terminan luego de atravesar una experiencia como esta. Me acerco. Le pregunto a Laura si está bien. Ella asiente con la cabeza, aunque sus enormes ojos negros me siguen pareciendo dos faros inquisidores. Tras una pausa —demasiado prolongada que atribuyo al efecto de los sedantes— me lleva hasta el despacho del doctor. Dejo la sala de espera e ingreso en una habitación poco iluminada y llena de revistas médicas, láminas de los órganos reproductivos femeninos, vaginas desarmables y otras rarezas propias de lugares como este. El doctor se encuentra detrás de un escritorio tan viejo como sus arrugas. Laura toma asiento en una de las sillas asignadas para los pacientes. Yo la secundo. Introduzco una de mis manos en el bolsillo de mi casaca donde suelo llevar la billetera. La abro. Saco los 600 soles que el doctor había pactado, previamente, con Laura y los dejo sobre el escritorio. Son tres billetes de 100 cada uno y seis de 50: los ahorros para un viaje que planeábamos juntos. Pero no importa. Lo que importa es tener el dinero. Retiro mi mano del escritorio y escucho con atención las indicaciones del doctor:
—Llévala a tomar un caldo de gallina —me dice con un vozarrón de criollo rancio que da consejos para la resaca.
Laura escucha al ginecólogo como si lo viera por televisión. Aún parece atontada por las drogas. Yo inclino la cabeza en señal de asentimiento. No pronuncio una sola palabra, sobre todo para no incomodar a Laura, a quien —debo confesarlo— ya no reconozco. Dejo que el doctor hable y hable. Intento convencerme de que ahora todo empezará de cero. De que podremos volver a planificar nuestras vidas. Me repito en silencio que nada ha sucedido, que todo estará bien. Pero el vozarrón del doctor Valera me ha puesto en alerta. Algo en su voz ha perturbado la calma que había mantenido desde que llegué a este consultorio. Quisiera romperle su trajecito de galeno. Y no sé por qué. En lugar de ello, estrecho una de las manos de Laura y le pregunto si quiere su caldo con presa o sin presa. Preferiría una sopa wantán, me dice. Yo sonrío y le pregunto al doctor si es necesario comprar un analgésico o algo por el estilo. Me dice que no. Que no es nada del otro mundo. Esbozo una sonrisa, salto del asiento y me despido del doctor con un fuerte apretón de manos. Después tomo a Laura por el talle con la intención de conducirla hasta la puerta. Una extraña sensación, sin embargo, me interpela: la sensación de haber dejado a Laura adentro y de estar caminando ahora con otra persona. Otra Laura. Una Laura distante, irreconocible. Me asusto, pero mantengo la confianza en el futuro.
Mientras dejamos la sala de espera y nos aproximamos a la puerta de salida, pienso en la planta donde trabajaré el resto de mis días. En el taller de Laura. En sus pinturas. Pienso en la vida que aún tendremos por delante. En la tarde que pasamos juntos bajo una acacia del Parque Italiano. En la película de Shrek Tercero. Pienso en todo ello sin ningún orden ni propósito y me digo a mí mismo que todo estará bien. Que todo esto no es nada del otro mundo.
Pero no es tan sencillo.
Noto cómo los pelitos de mis brazos se erizan al ver el sinnúmero de certificados que brillan sobre la pared de caoba. Sus blancas y rectangulares figuras intentan convencerte de que has elegido un buen lugar. Pero a mí me dan escalofríos. Dejo a Danilo concentrado en su revista y me acerco a la pared para leerlos con detenimiento. Examino el color de cada uno. Sopeso la importancia de sus letras y la antigüedad de sus firmas y matasellos. Leo las condecoraciones, los saludos, los afectos. Intento hacerme a la idea de que estaré en manos del cirujano indicado. Aunque eso no me asegura nada. No me asegura, por ejemplo, que no me duela. O que no quede impedida para siempre.
Dejo de pensar en eso y le pido a Danilo que me abrace. Él me abraza y me dice que todo saldrá bien. Que mañana me llevará a la playa para ver al sol partido por la mitad. Yo no le creo, pero de todas formas lo abrazo y le digo que sí, que mañana iremos a ver el mar.
Me suelto de sus brazos y miro a la recepcionista: ríe con los absurdos gorjeos que balbucea Gonta de rato en rato. Ya me parece una broma de mal gusto, aunque no dejo que eso me afecte. Le pregunto a Danilo si tiene la plata que el doctor nos solicitó y él me responde que no me preocupe por eso, pero igual lo hago. Ninguno trabaja. A él le queda un año para terminar, y yo estoy a la mitad de mi carrera. A medio camino entre la teoría y la pintura de verdad. Danilo me ha dicho que el próximo semestre empezará a practicar en una farmacéutica de la avenida Argentina. Las farmacéuticas me huelen todas a naftalina. Como si quisieran ocultar algo muy viejo. O algo muy podrido. Danilo me dice que estoy loca. Que ninguna farmacéutica huele a naftalina. Pero yo insisto en que sí y él zanja el tema con un simple punto de vista: las farmacéuticas no tienen olor. O al menos no tienen un olor particular. Pueden oler a champú o a jabón. Puede que incluso huelan a caramelos, a flan de vainilla. Pero de ningún modo, dice él, huelen todas a naftalina.
Así es Danilo. Categórico.
Nos conocimos en la universidad. En una fiesta de Ingeniería. No sé qué hacía yo en una fiesta llena de borrachines que solo hablaban de cálculos y fibras ópticas. De pronto, cuando ya estaba a punto de irme, viene todo fresco y me dice loca, ¿bailamos? No tengo la menor idea de por qué me dijo loca. Tal vez me notó un poco chiflada. O quizá le pareció que mi ropa era la típica de una loquita que estudia Artes. El caso es que me encantó. Me encantó que se acercara con tanta frescura y me invitara a bailar.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Casi tanto tiempo como el que llevamos esperando en esta salita con paredes de madera. Le pido a Danilo que vaya a preguntar si el doctor está enterado de nuestra presencia. Danilo se levanta del sofá y camina hasta la recepción, donde la secretaria le indica algo con las manos y luego le entrega el control remoto del televisor. Yo lo miro sorprendida:
—¿Qué te dijo?
—Dice que el doctor está esperando al anestesiólogo —me contesta. Y luego de una breve pausa, añade—: Ya debe estar por llegar, no te preocupes.
—¿Y ese control?
—Ah, le pregunté si podíamos cambiar de canal y me entregó esto. Dice que le demos unos golpecitos para que funcione.
Danilo me entrega el control remoto y yo hago lo que nos han indicado. Por fin saco de mi vista ese horrible programa que estaba a punto de desquiciarme y avanzo de canal en canal sin decidirme por ninguno. Danilo hojea otra revista. Ha elegido Caretas. Juro que si mira la calata de la última página lo acribillo a bofetadas. Pero tiene el buen tino de no hacerlo. O el suficiente pudor. Parece concentrado en un artículo sobre ecología. Nunca le ha interesado la ecología y ahora se muestra sumergido en su lectura como si estuviese estudiando para un examen. Me resulta extraño verlo así, pero no le digo nada. ¿Tendrá tanto miedo como yo? Poso mi vista sobre la pantalla del televisor y continúo zapeando. Pienso en mamá. Pienso en cómo habrá hecho para criarnos ella solita a mí y a mis hermanos. Qué diría si se enterase. Si alguien le contara que me vio entrando a este consultorio. ¿Se decepcionaría de mí? ¿Me desheredaría?
Vuelvo a concentrarme en la tele y cambio de canal.
El ronco sonido del timbre me despega del control remoto y pienso que, por fin, ha llegado el anestesiólogo. Escucho unos pasos que suben por las escaleras y el leve chirrido que pronuncia la puerta al abrirse de par en par. La recepcionista abandona su cubil. Mi pulso aumenta. Siento que la ansiedad se concentra en mi espalda. En alguna parte de mi columna. Noto que la secretaria se ha quedado conversando en el vestíbulo. No puedo soportar un segundo más y me acerco hasta ella: ¿Es el anestesiólogo?, le pregunto. No señorita, es la vendedora de tortas, ¿quiere una? Gracias —le digo—, pero no. Doy media vuelta y regreso al lado de Danilo, que ha dejado la revista sobre la mesa de centro y se ha puesto a mirar South Park. Me encanta South Park, pero en este momento no puedo soportarlo. Sus imágenes me resultan repugnantes. Asquerosas. Le pido a mi novio que, por favor, lo cambie. Obedece. Es evidente que no quiere llevarme la contraria. Él también está asustado, pero lo disimula muy bien.
Como el día de nuestra primera cita. En que aparentaba mucha seguridad. Pero a mí nadie me engaña. Y en seguida me di cuenta. Me di cuenta de su nerviosismo. De sus manos que sudaban. De la estela de humedad que lo delató cuando quiso coger una servilleta y de casualidad arrastró sus dedos sobre la mesa. Creo que en ese momento me enamoré de él. No lo sé, me gustó su frescura en la fiesta de Ingeniería. Es cierto. Me gustó que se acercara con aplomo. Pero saberlo nervioso me conquistó. Y sobre todo cuando se puso a hablarme de Van Gogh. Yo no sé mucho sobre arte — me dijo—, pero tengo la mente abierta y me gusta la diversidad. Era tal su inocencia que me enterneció. De haberse comportado como un intelectual sabiondo, me habría aburrido. Yo venía de una relación jodida. No estaba con ánimos para soportar a ningún poserito de esos que se creen artistas. Aquella noche en el Café Z Danilo me pareció un tipo común, un estudiante de cuadernos Minerva. Y eso me encantó. Sin poesía, sin recitales, sin galerías ni vinos de honor. Había conocido a una persona real con problemas reales. Y eso era todo. Ya estaba harta de esos cuasimodos atormentados que decían pintar para exorcizar sus demonios. Entonces me enamoré. Me enamoré de Danilo y de su interés por mí. Me preguntaba si prefería pasear por el malecón o ir al cine, si me gustaban las discotecas o me inclinaba por los bares. Era muy gracioso. Me hacía recordar a mi novio de la secundaria.
Sin embargo todo aquel interés por mí se tornó mecánico. Con el tiempo me empezó a parecer parte de un libreto, del guión de una película. ¿Cuánto podemos conocer a una persona? A menudo le respondo con una sonrisa, aunque sus preguntas me resultan aburridas, planas, todas igualitas como si fueran parte de un repertorio establecido. Ahora, por ejemplo, Danilo regresa del baño y pregunta cómo estoy. ¿Cómo se le ocurre preguntarme eso? ¿Cómo se supone que voy a estar? No le contesto nada. Solo muestro una ligera sonrisa y clavo mi vista en la pantalla del televisor. Pero estoy desesperada. ¿Qué pasaría si quedo mal? ¿Si me arruinan la vida? ¿Si pierdo mi última oportunidad? Me entran unas ganas locas de rajarle la cara de una cachetada, de decirle imbécil, ¿cómo crees que estoy? Pero me controlo. Miro la tele. Miro las paredes. Miro al cubil de la recepcionista. Trato de concentrarme en ella. En su viejo uniforme. Noto que regresa del vestíbulo con un pastel enorme. Deseo que sus venas se obstruyan con todo ese colesterol de la crema chantillí. De pronto Danilo me pregunta si en verdad estoy bien. Parece que ha notado mi enojo. Sí, amor —le respondo. Pero él ha sabido leer mis gestos y dice: Es una intervención muy sencilla, ya verás. Yo lo escucho y finjo una sonrisa. Una sonrisa helada que, hasta a mí, me da vergüenza. ¿Cómo lo acepta? ¿Acaso no puede ver las ganas que tengo de clavarle las uñas en la cara? Tal vez ya se las olió y esté disimulando. Tal vez sabe que es mejor no decirme nada. No llevarme la contra. En este momento podría pedirle que me trajera nieve del Polo Norte y Danilo iría corriendo. Pero solo le pido una botella de agua. Se levanta del sofá y camina hasta la puerta, donde la vieja de la recepción engulle su pastel de chantillí. Que sea San Mateo, le digo sentada desde el sofá. Él asiente con la cabeza, cruza y se va. Yo quedo sola con los ojos pegados a la pantalla del televisor.
Luego de unos minutos acerco mi rostro a una de las ventanas. La abro. Hasta mí llega el fuerte olor del ají panca, del vinagre, de los anticuchos. Un olor que se mezcla con el humo de los carros y que hasta parece aderezar el sonido de los cláxones, de las quemadas de llanta. Pareciera incluso que el voceo de los cobradores de combi oliera a rocoto con cebolla. Que los gritos de los dateros salieran con chimichurri y ají de pollo a la brasa. Tengo la impresión de que en Lima los sonidos tuvieran olor. Un olor tan particular que sería imposible disociarlo de los ruidos. Lima es una ciudad ruido. Una ciudad olor. Una ciudad que insulta con olores y que huele ruidosamente. Una ciudad de mierda.
Cierro la ventana y regreso a ver la tele. Son las siete de la noche. Hace una hora que estamos aquí. Poso la vista sobre una mesita de esquina para tratar de distraerme. Una mesita adornada con una lámpara y una fotografía familiar. Me acerco para ver la foto. Sobre un fondo campestre aparecen las figuras de una señora con dos niños. La esposa y los hijos del doctor, asumo. Trato de reconocer el lugar, pero me resulta imposible. Podría ser Ayacucho. O Huancayo. O tal vez el Cuzco. Podría ser cualquier lugar del mundo. Podría ser incluso Afganistán. O Marruecos. Solo podría afirmar que la fotografía es muy vieja y que estoy al borde de las lágrimas. Tan al borde de las lágrimas que la voz de la secretaria me salva: ¿No son lindos? —me dice. Yo le respondo que sí, que son adorables. Le respondo mecánicamente, como si fuera la respuesta a una de las preguntas de Danilo.
La recepcionista deja a un lado el pastel de chantillí y sale de su cabina para caminar hasta mí con el lento taconear de sus zapatos. ¿No son bellos? —vuelve a preguntar. Yo le dibujo una sonrisa con mis labios y le digo que sí, que son hermosos. El más pequeño se llama Diego y el mayor, Ernesto —agrega. Dieguito ya va al colegio. Es una bala, no sabes. Ernesto, en cambio, es muy seriecito él, no le gustan las bromas, va a ser ingeniero, como su papá. Noto que habla de ellos con mucha familiaridad y me atrevo a preguntarle: ¿Son sus hijos? ¡Ay mi amor, qué linda eres! —me contesta—: Son mis nietos. Los he puesto aquí para que me alegren el día.
Ojalá pudieran alegrármelo a mí también, pienso. Pero nada puede hacerlo en este momento. Ni siquiera una barra de chocolate. La vieja secretaria insiste en hablarme de lo brillante que es Ernesto para las matemáticas. Dice que ha participado en el séptimo Concurso Nacional de Ajedrez y que si no lo ganó fue porque ese día desayunó huevos revueltos con leche: Nunca mezcle huevos revueltos con leche, señorita, le puede malograr el estómago. Le agradezco el consejo y ruego a todos los santos porque se largue a su cabina de una vez por todas y me deje tranquila. El teléfono timbra como si quisiera ayudarme y la secretaria me sonríe y regresa a su cubil.
Cojo una de las revistas que descansan sobre la mesita de centro y me arrellano sobre el viejo sofá de cuero. He optado por hojear Vanidades. Casi nunca la leo, solo cuando voy al dentista o a cualquier otro consultorio médico. Tengo la impresión de que los consultorios médicos siempre escogen las mismas revistas para las salas de espera.
Con cierta curiosidad descubro un test sobre las relaciones de pareja y, enseguida, me sumerjo en la tarea de anotar mis respuestas. Respondo a todas las preguntas con rapidez. Solo hay una que me deja pensativa: Si tuvieras que decir hasta qué punto está implicada tu pareja en la relación, confesarías que…
a) Siento que me escucha y que está cuando lo necesito, como yo hago con él.
b) A veces creo que es demasiado dependiente.
c) En ocasiones siento que somos dos islas.
Danilo suele preocuparse bastante por mí. Se queda en casa todos los fines de semana solo para acompañarme. Y eso que debe dormir en el sofá de la sala. A mí me da mucha pena, pero él dice que no le importa. Siempre ha sido muy atento conmigo: me compra chocolates cuando me viene la regla o me ayuda a cuidar de mi hermanito cuando mamá sale de viaje. Danilo es un buen novio. Sin embargo siento que no lo conozco del todo. A veces me parece demasiado misterioso. Como si estuviese planeando algo. O analizando algo. Y a veces simplemente me parece que no tiene nada qué decirme. Se queda allí, desparramado sobre el sofá y me pregunta si quiero ver una película de terror o una comedia. Casi siempre le respondo que elija él, mientras yo preparo canchita en el microondas. Cuando le conté que viajaría con mamá a República Dominicana se puso muy triste. Tengo la impresión de que es demasiado dependiente. Pero eso no lo vuelve comprometido con la relación, ¿o sí? ¿Qué significa comprometerse? ¿Casarse? ¿Tener hijos? ¿Pensar en un futuro juntos? ¿En una gran casa? ¿En un jardín? Tal vez el compromiso se mida en relación con la cantidad de afecto. O quizá tenga que ver con la intensidad. No lo sé. Danilo es un buen novio. Jamás lo negaría. Pero no siento que estemos realmente comprometidos. En todo caso decidí marcar la alternativa b. En suma tenemos 85 por ciento de compatibilidad.
Qué cosa tan curiosa eso de la compatibilidad. Mis padrinos tienen muchos años juntos y no son para nada compatibles. En cambio mis padres… ¿La compatibilidad tendrá que ver con el amor? ¿No dicen que el amor es ciego? Me pregunto si después de esto Danilo seguirá amándome. Si podremos seguir viendo la tele ahí tirados sobre el sofá de la casa, como si nunca hubiéramos entrado aquí, como si hoy jamás hubiera existido. Sé que el amor se acaba y todo eso. Sé que las parejas rompen. Mi papá se fue de casa. Sé que nada es para siempre. Pero lo que no sé es si las cosas pueden cambiar de un día para el otro. Si hoy te aman y mañana no. Algunos dicen amarte y al día siguiente se van con otra. Pero tal vez eso no sea amor. Qué se yo del amor. Solo quisiera saber si esto cambiará las cosas. Si Danilo me seguirá creyendo linda. Si me seguirá amando. O queriendo. O al menos si persistirá en lo nuestro. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Querré seguir con él? ¿Podré mirarlo a la cara mañana? ¿Cómo será mañana? ¿Tendré ganas de correr a sus brazos? ¿De besarlo? ¿Querré tocar su piel? ¿Dormir con él?
Dejo la revista sobre la mesa de centro e inicio un nuevo recorrido por los canales del cable. Nada me entretiene. De pronto suena el timbre de la calle. Pero esta vez ya no me ilusiono. Espero a que la puerta se abra sin que la ansiedad por la llegada del anestesiólogo me perturbe. Danilo atraviesa el vestíbulo, saluda a la secretaria y viene hasta mí con su carita de niño: No había San Mateo, así que tuve que comprar San Luis. Pero te traje un chocolate, mira. Y entonces me entrega un bombón y me da un beso en la boca, un beso de cinco segundos o tal vez de seis. Un beso con sabor a maracuyá. Un beso ácido. Un beso dulce. Una mezcla muy a lo Danilo. Muy a su estilo.
Por alguna razón su presencia me tranquiliza. Tal vez no me case con él. Tal vez nos separemos al salir de aquí. ¿Para qué pensar en eso? Volteo hacia él y decido que es mejor amarlo. Amarlo por ahora. Amar las curvas de sus cejas, el lunar con dos pelos que tiene en el cuello. Me inclino sobre su rostro para besarlo y él me abraza y me sonríe. Es como la playa que recibe el vaivén de las olas, pienso. Mañana iremos a La Punta, ¿verdad? Claro que sí amor, me contesta. Y luego coge una revista y se acomoda sobre el sofá mullido.
Bebo un trago de agua. No me gusta el sabor del agua San Luis. Me resulta un tanto amarga, pero igual la tomo: muero de sed. Para Danilo no existe ninguna diferencia entre la San Mateo y la San Luis. Siempre dice, con precisión científica, que una de las propiedades del agua es la insipidez. Yo le digo que eso es absurdo. Pero él insiste en que se trata de un hecho químico. Irrefutable.
A veces nuestras peleas parten de situaciones tan ridículas como esa. Todo empieza con un comentario inocente y termina con la quema de Pompeya. Es como un temblor que se magnifica por las interpretaciones alucinadas que Danilo hace de mis confesiones. Danilo es muy celoso. Un día me pidió que le contara cómo fue mi primera vez. Creo que hice mal en contárselo. Esas son cosas que una chica debe conservar siempre consigo y no andar por ahí revelándolas a su pareja. Al menos, así aconseja mamá. Pero terminé por confesarle que mi primera vez había sido con un tipo a quien apenas conocí en mi fiesta de cachimbos. Pero cómo, me dijo él, ¿no tenías un novio en la secundaria? Yo le dije que sí, pero que con él no había pasado de besitos y arrumacos. Entonces le conté que mi primera vez había sido con alguien de la Facultad. Le hablé de su barbita y de cómo me raspaba cuando lo hicimos en el baño de la discoteca. Danilo quedó contrariadísimo. Nunca debí hablarle de eso. Ni mucho menos mencionar el baño ni la barbita. Parecía que esa confesión le ardía en el estómago. Me increpó, entre carraspeos irritados, que mi primera vez debió haber sido con aquel novio de la secundaria y no con ese pendejerete de barba rala. Desde entonces detesta a los pintores. A los hombres pintores. Pero sólo a los que están vivos.
Dejo la botella San Luis sobre la mesa de centro y tomo la revista Vanidades para mostrársela a Danilo. Tenemos 85 por ciento de compatibilidad, le cuento. Él sonríe y me dice que las revistas de modas no saben nada de esas cosas. Yo le doy la razón y lo abrazo. Danilo no dice nada. Solo me da un beso y coge el control remoto. Yo quedo enroscada entre sus manos y él pasa de canal en canal como si estuviéramos en la sala de mi casa. ¿Qué quieres ver? —me pregunta. Lo que sea, respondo. Danilo se detiene en tnt y nos quedamos viendo Thelma & Louise, justo cuando un tejano borracho intenta violar a Thelma. No soporto a los borrachos. Me recuerdan a mi padre cuando era chiquita. Antes de que se largara de casa. Cuando llegaba de la calle ebrio hasta los codos y exigía que mamá le preparase un caldo. Y si ella no sacaba la cacerola en el acto, mi padre enloquecía y empezaba a insultarla. Yo cerraba la puerta de mi cuarto y me ponía a llorar. Le rezaba a la Virgen, a toditos los santos, le pedía a Dios que me ayudara, que calmara a mi padre. Y entonces me quedaba dormidita sin ponerme la piyama. Cuando despertaba sentía un nudo en la garganta y corría a ver a mamá. Ella me abrazaba y me decía que yo era su vida, su razón de ser. Y juntas nos poníamos a rezar mil avemarías. Por la conversión de mi padre. Por el fin de las guerras. Por los niños con hambre. Y cuando acababa la rezadera, nos poníamos a ver la televisión. Como ahora.
Pero todo se acaba.
Me desprendo de los brazos de Danilo y camino hasta el baño. Al pasar por la recepción la secretaria me informa que el anestesiólogo ya se está preparando. Le doy las gracias y abro la puerta de los servicios higiénicos. Prendo la luz. Es un baño diminuto, apenas limpio. Me siento sobre el wáter y aspiro fuerte. Ya es momento, me digo a mí misma. Me acerco al lavamanos y mojo mi rostro como si intentara despertar de un sueño. Cojo la toalla, pero la regreso a su lugar. Me da asco pensar que, antes de mí, otra persona la pudo haber usado. Tal vez hasta se hayan secado las axilas con ella. Abandono rápidamente ese pensamiento y salgo de allí. Afuera, la recepcionista me indica que el doctor Valera ya está listo. Me acerco hasta el sofá y le doy un beso a Danilo. Ya es hora, le digo. Él se levanta y me abraza muy fuerte, como si tratase de quitarme el aliento. Me dice que todo saldrá bien y yo le digo que sí, que mañana iremos a La Punta para ver el mar.
***
Me he quedado solo. La vieja de la recepción ha abandonado su cubículo para ir, tal vez, a los servicios higiénicos. O quizá le haya caído pésimo el pastel de chantillí que devoró hace un momento y ahora busque con desesperación una Frutenzima o un Fortasec en alguna farmacia del barrio. Yo solo tomo Fortasec cuando son irrefrenables mis urgencias por el baño. Cuando no soporto la pesadez y la indigestión que me produce el menú del restaurante universitario. El menú del ruso. De no ser el caso, dejo que mi organismo se regule solo. Solo y en silencio. Como esta sala.
El problema del silencio es que deja demasiado espacio para pensar. Los ruidos, en cambio, lo saturan todo, recargan la atmósfera con tal densidad que impiden el discurrir de la mente. Por eso me encantan las ciudades. Sobre todo aquellas que mantienen un sano equilibrio entre la quietud y el desenfreno. Aunque es cierto también que las grandes ciudades albergan a muchos psicópatas, gente que piensa demasiado. Uno está jodido a donde sea que vaya. Mi profesor de Física Cuántica siempre decía que el gran salto del hombre había sido dejar de cazar y recolectar para ponerse a labrar la tierra. Pero ya no estoy tan seguro. A partir de ese momento dejamos de lado nuestra realidad para dedicarnos a soñar. Todo lo demás es entropía —decía él—: el continuo caos, la mecánica de los cuerpos ocultos.
Me acerco a una de las ventanas para evitar enredarme con estas ideas de laboratorio. Observo las luces de la calle. Tengo la impresión de que, a veces, intentaran decirnos algo. Ahora, por ejemplo, en que noto el aviso luminoso de una panadería que tiene por nombre Laura. Panadería Laura. Que así es su nombre.
Dejo esa ventana y voy a la otra, la que mira hacia los semáforos de la avenida Arenales. Me entretengo con el neón verde del Rocky´s, con el rojo burdel de la pizzería Raúl. En una de las esquinas, un carrito emolientero. Obreros revoloteando alrededor de él como un enjambre de abejas. La vereda húmeda. Los eventuales clientes extraen de sus bolsillos dos o tres monedas, siempre grises. Como el humo que expulsan las combis en su atolondrada lucha por la supervivencia. Pienso en Laura.
Con ella creí haber satisfecho la cuota necesaria de afecto para evadir la soledad. Pero esta certeza —que fue certeza hacía no menos de un mes— hoy es duda. Y la duda se alimenta de la especulación. Como el estudio del mit que leí anoche. El 78% de parejas heterosexuales —señalaba el estudio— terminan su relación después de una experiencia similar a la nuestra, a la mía y a la de Laura. La probabilidad es alta, aunque no concluyente. Nunca he sido, en todo caso, como el resto de mis compañeros: que salen con una y luego con otra. Me habría gustado ser así. ¡Cómo no! Pero soy un tipo acobardado y las mujeres me dan miedo. Yo prefiero la calma de una relación duradera: la certeza de la rutina. Y aunque la desdeñen, yo creo en ella: en su capacidad para maximizar el tiempo de trabajo y los recursos. Lo demás pertenece al reino del caos.
Cierro la cortina para evitar que las luces de la noche asalten la habitación.
Prendo nuevamente el televisor que decidí apagar cuando Laura entró a la sala de operaciones. En realidad no sé si habrá una sala de operaciones. Jamás he estado aquí. A las primeras consultas Laura llegó solita, y luego me lo contó todo muy suelta de huesos. Tranquila. Hoy, por el contrario, la he notado nerviosa. En la tarde me pidió que la acompañara al cine. Yo estaba en casa. Pensando. Su llamada me tomó por sorpresa, aunque igual accedí. Fuimos a ver Shrek Tercero. La película estuvo muy emotiva. Shrek fue nombrado caballero y todo eso. Comimos canchita. Hubo gaseosa. Ecran gigante.
Después de la función caminamos por la plaza San Martín en busca de un helado. Laura quiso que le agregaran un poco de chocolate encima. Pero la dependienta del local dijo que solo podía ofrecernos mermelada de fresas. Laura transigió.
Como disponíamos aún de mucho tiempo para llegar al consultorio del doctor Valera, decidimos caminar el resto del trayecto. Dejamos atrás la plaza San Martín y nos internamos por unas callecitas del Centro. En una banca del Parque Italiano decidimos sentarnos a mirar la tarde. Ninguno hablaba. Al abandonar el parque torcimos por Wilson y desembocamos en la avenida Arenales. Cuadras largas. Veredas amplias que aprovechan los vendedores de golosinas y comida al paso. Laura sacó un papelito que guardaba en uno de los bolsillos de su casaca y leyó la dirección. Ubicamos el consultorio y yo presioné el botón del intercomunicador. Nadie contestó. La puerta, sin embargo, se abrió de par en par. Subimos por unas escaleras de mármol que parecían contar su vieja historia enmohecida por líquenes y humedad. Llegamos al consultorio y una recepcionista dijo que pasáramos a la sala de espera. Allí estuvimos hasta que Laura entró y yo me quedé aquí con el control remoto.
Solo.
La recepcionista se fue, según parece, a charlar con el dentista que atiende en el consultorio vecino, un tipo alto con bigotes tan negros como las cerdas de un cepillo lustrabotas. Lo infiero porque ahora regresa junto a él, junto al señor cepillo que la ruboriza al despedirse con un coqueto besito en el cachete. Le dice que volverá por ella a las nueve. Yo volteo hacia el televisor encendido, tratando de mostrar que no me enteré de nada. Y, a decir verdad, no lo hice: no me enteré absolutamente de nada. Solo vi una arista del polígono que representa la historia de la recepcionista y el doctor cepillo. Vi un besito, coqueto ciertamente, pero nada más. Y eso no es una certeza.
El sonido del timbre corta el silencio que se había instalado en medio de la sala y, por el intercomunicador, se escucha la voz de una mujer: Buenas, tengo cita a las ocho con el doctor Valera. La recepcionista presiona el botón que abre la puerta eléctrica del primer piso y, luego, se escuchan unos taconazos que avanzan sobre las escaleras de mármol. La figura de una mujer protegida por un chal rojo aparece en medio del vestíbulo. Entra. No debe tener más de veinticinco años. Es alta, delgada y ostenta un pequeño lunar justo debajo del labio inferior, lunar cliché. Pero no por cliché, menos sensual. Tanto que hasta me provoca una erección. Erección que se trunca al sentirme culpable por fantasear con ella. Decido olvidar el asunto y me concentro en la tele, en el nuevo comercial de Sprite. Aquel donde un viejo octogenario sonríe mostrando los únicos dos dientes que aún conserva. La nueva paciente también sonríe. La paciente del chal rojo.
Al inicio pensé que se trataba de una visitadora médica. Pero qué haría una visitadora médica a estas horas. Lo más probable es que lo haya supuesto por su maletín de cuero. Uno muy grande. Como el que usan las visitadoras. Pero no se trata de una visitadora, sino de una paciente. Y una con un problema parecido al de Laura. Parecido al nuestro. Lo noto porque ha cogido el celular y le ha dicho a su novio: Estoy a punto de entrar a consulta, Dino. También le ha dicho que se siente un poco nerviosa. Luego ha respondido no, no tengo náuseas, amor, quédate tranquilo. Y finalmente, tras colgar el teléfono, se ha puesto a hojear la revista Vanidades. Las respuestas ya están marcadas, dice como si lo comentara con algún amigo imaginario.
Trato de no mirarla mucho: un poco por pudor y un poco por culpa. Cojo el control remoto del televisor y reinicio un zapping automático. Inconsciente. Mis ojos se fijan sobre la pantalla, pero no logro concentrarme en ella. No retengo las imágenes ni los discursos. Y la presencia de esa mujer me inquieta. Ella, sin embargo, no repara en mí a no ser para estimar que no represento mayor peligro. Por supuesto, eso no lo sabe y le será imposible comprobarlo. Yo tampoco puedo saber nada sobre ella, incluso observándola con detenimiento. Lo único que sé es que no me resulta indiferente. Desde que la vi entrar quedé fascinado por el movimiento de sus caderas y por el sonido acompasado de sus tacones. Siento culpa por desearla, aunque soy consciente de lo tonta que resulta aquella represión. Aun así, evito hacerlo. Y vuelvo a pensar en Laura.
Fue un milagro que en la fiesta de Ingeniería pudiese abordarla tan sin pensar como lo hice. Debo agradecérselo al ron Pomalca y a los consejos de Giancarlo. Él tiene mucha imaginación para estas cosas. Me dijo mira esa flaquita, anda y sácala a bailar. Vas a ver que te liga. Qué hablas, repuse. Tú anda nomás y dile loca; no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero estoy seguro de que le va a encantar. Y entonces lo hice: me acerqué y le dije loca, ¿bailamos? Fue el mejor consejo que nadie me había dado en toda la vida.
Me gustaría que Giancarlo me acompañase ahora. Aunque sea para que me diga tonterías. Para que hable con la recepcionista o le ponga alguna nota de humor a estos minutos de espera. De silencio.
Pero Giancarlo no está aquí. Y esa es una certeza.
Vuelve a sonar el intercomunicador. La recepcionista presiona el botón y, tras dos o tres minutos de espera, una señora de cuarentaicinco años aproximadamente se asoma por el umbral de la puerta. Luego de decirle algo a la recepcionista —algo que hace reír a ambas— viene a sentarse junto a la joven que leía Vanidades en el sillón de enfrente. La joven del lunar cliché. El ambiente se relaja un poco —al menos para mí— gracias a la presencia de esta nueva paciente. Una señora bastante amigable, a decir verdad. Aunque sé muy bien que la verdad no existe. O por lo menos, no existe como una categoría a priori. La señora, en todo caso, me pregunta si el doctor está atendiendo. Yo le respondo que sí pero que, en este momento, debe andar ocupado. Ella esboza una sonrisa y, de inmediato, dirige su mirada hacia la joven: Qué bonito ese chal, ¿dónde lo compraste? La joven sonríe y le dice que fue en un remate de Ripley. Entonces ambas se miran e inician una conversación casual que a mí me habría resultado imposible de sostener.
—Qué material es, ¿ah? —pregunta la más vieja, arqueando sus dedos hacia un extremo del chal.
—Es baby alpaca —responde la chica con un aire de urgencia, como si hubiera tratado de decirlo hacía horas.
—Ay, linda, el baby alpaca es bien caro, ¿no?
—Sí, pero estaba de oferta. A mí también me sorprendió. Lo vi en un rinconcito, como si hubieran tratado de esconderlo. Yo estaba con mi gordo y le dije Dino, mira qué preciosura. Pero ya sabe cómo son los hombres. Qué tiene de especial, me dijo el muy bruto. Cómo que qué tiene de especial, le dije así toda enojada. Miró mi cara, miró el precio…
—¿Cuánto estaba? —interrumpe la vieja.
—Uy, no sabe. En la etiqueta decía 499.99 soles. Mi novio puso cara de ambulancia: ¿Quinientos soles por ese trapo? No es ningún trapo, amor. Además es por mi cumpleaños, le dije mientras me acercaba a la caja para verificar el precio. Usted sabe, las etiquetas nunca dicen la verdad. Y bueno, resultó que costaba doscientos soles. 202.99, en realidad. Igual era una ganga. Mi novio pagó, aunque no se lo veía muy contento.
—Los hombres nunca están contentos cuando tienen que pagar.
Yo nunca he tocado nada fabricado con baby alpaca. O al menos eso creo. Pero tengo una tía que sí. Una tía política. A quien no solo le gusta el tejido de baby alpaca, sino todo lo que tenga que ver con trajes de piel. Es una tía extravagante. Loca ella. Medio artista y medio puta. Pero con mucha plata. Su marido es petrolero. Mi tío. Uno de esos petroleros de la selva. Cuando los visité en Iquitos me llevaron a comer venado. Mi tío Humberto, que así se llama, los caza. O eso entendí. Luego les quita el pellejo y los manda a curtir. A mí tía le fascinan esos pellejos. Así me enteré de su afición por la piel de los animales. En aquella época Laura se había largado a República Dominicana. Yo quedé molesto. Aunque molesto no sería la palabra exacta: ‘desplazado’ se aproxima mejor. En represalia, decidí emprender un viaje que me llevó hasta la casa de mi tío Humberto. Y allí estaba su mujer. La más reciente. A mi tío Humberto no le interesa conocer a nadie. Y en eso radica su éxito. No se atormenta por aproximarse a la verdad. Sabe, aunque no de modo consciente, que eso es imposible. Que estamos condenados a la incertidumbre. Él prefiere bailar. Y beber whisky. Poco le importa si mi nueva tía solo está con él por su dinero. Ya ha tenido dos así: reinas de belleza. Y todas se van con un poquito de su fortuna. Él es un hombre práctico. Práctico como debería serlo yo. Un científico. Un hombre de números. Pero no me calzan esos zapatos. Me atolondro con cualquier problema de la cotidianeidad. Soy un pensador. Un idiota. Como ahora, que trato de concentrarme en la televisión y no puedo. Pienso y pienso. Debería dejar que el tiempo pase. No intervenir.
Pero no es tan fácil.
Para evitar estos devaneos me acerco a la ventana. Enfoco mi vista en el carrito emolientero. Miles de obreros bebiendo en vasitos de plástico. Los imagino en sus faenas: extensas, mal pagadas, duras. El orden para el que todos contribuimos. ¿Y cuando yo sea ingeniero, los maltrataré bajo mi mando? ¿Pensaré, como ahora, que son unos oprimidos o los oprimiré? La irrefutable verdad de la incertidumbre. Ya lo decía Heisenberg: es imposible determinar al mismo tiempo los vectores velocidad y posición de una partícula subatómica. Así de concluyente es el Principio de Incertidumbre: solo conocerás una parte de la verdad. Una arista. El fotón que se emplea para realizar la medición distorsiona parte de la realidad. Es inevitable. Heisenberg lo sabía. Bohr lo sabía. Einstein seguramente lo sabía, pero no quería reconocerlo. En todo caso, resulta claro que es imposible saber toda la verdad. Como pasa con la vida. Como pasa con Laura. Como pasa con todo el mundo. Basta acercarse un milímetro para corromperlo todo. Para obtener una medición inexacta. Nos aproximamos un poquito y ya estamos falseando el resultado. Por eso los psicólogos y los científicos sociales están jodidos. Por eso nunca pueden determinar el mal de nadie: ni de un paciente ni de la sociedad. No porque sean ineptos o poco rigurosos en sus aproximaciones, sino porque intentan conocer a las personas. Y eso es imposible. El mínimo vínculo corrompe al objeto de estudio. Lo distorsiona. Lo cambia. No existe nada que podamos conocer a fondo. Estamos condenados a la incertidumbre. Conoceré una parte de Laura. Un vector. Pero no la conoceré del todo. Somos inconstantes. Nuestra verdad es inconstante. Mutable. No hay certezas.
Regreso a la sala de espera y veo que la secretaria abandona su cubículo. Se acerca hasta nosotros y dice: Señorita Bermúdez, puede pasar al consultorio del doctor.
Entonces la más joven abandona la conversación que mantenía con la otra paciente —la mujer de cuarentaicinco años— y se aleja del sillón sin dirigirme una mirada. Yo quedo solo con la vieja, a quien ahora le da por coger el control remoto y pasar de canal en canal, como si estuviera en la sala de su casa.
—Ay, ¿cómo se llama ese actor? —me pregunta señalando a la pantalla con el control.
—Es Jack Nicholson —le respondo—. Jack Nicholson en Mejor, imposible —continúo, tratando de ser amistoso.
—¿Así se llama la película? Siempre la agarro comenzada. Qué linda es, ¿no? Y ese actor: un tipazo. Me encanta su personalidad. ¡Qué tal porte!
Yo le doy la razón. Le digo que sí. Que Jack Nicholson tiene una gran personalidad. Luego le hablo de Resplandor. Y al mencionar esa película me percato de lo mucho que aprendí en mi afán de acercarme a Laura. Pero a la vieja no parece interesarle Kubrick. Así que dejo de mencionarlo y me concentro en la película. Justo en este momento aparece Helen Hunt riñendo a Jack Nicholson por comportarse como un viejo cascarrabias. Volteo hacia mi compañera de salón con curiosidad. Quiero ver su rostro. Quiero saber qué piensa de su galán ahora que éste se conduce como un perfecto imbécil. Pero ella luce muy divertida. Hasta diría que goza con las agresiones verbales del escritor amargado que interpreta Nicholson. De modo que dejo a la señora concentradísima en la pantalla y cojo una Somos. Aunque solo paso los ojos por encima. En verdad no estoy mirando nada. Ni las citas destacadas ni las fotos. Nada. Pienso en Laura. Pienso en el futuro. El futuro siempre está carcomiéndome por dentro. Soy pesimista. Un poco por lo menos. Creo en el amor y todo eso, pero también en la expansión del caos. En la incertidumbre.
Es imposible conocer al mismo tiempo la trayectoria y la velocidad de una partícula subatómica, porque introducimos una distorsión para medir esos vectores. Es un principio. Una razón fundamental. Tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora la Física ya no puede explicar la realidad como lo hacía Newton hace siglos. Ya nada es concreto. Nada es estable. Solo tenemos las estadísticas. Las probabilidades. Podemos saber con certeza el punto exacto de nuestro electrón en un momento determinado. Pero debemos aceptar que su velocidad sólo será una aproximación. Una probabilidad. Nunca la verdadera. Nunca la exacta. Como Laura. Como yo. Como las decisiones que uno toma. No podría afirmar, por ejemplo, gran cosa sobre ella en este momento, sobre lo que piensa de mí o de lo que estamos haciendo. Solo tengo una certeza: que no llegaremos a conocernos nunca. Ninguno de los dos sabe nada, excepto una cosa: que ella está adentro y que yo estoy acá afuera. Y eso es todo. En este momento cualquier información nueva está negada para ambos. Porque yo soy el fotón que trata de medir al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón llamado Laura. Y eso es imposible. Indeterminable. Cuántico.
La secretaria llama a la admiradora de Jack Nicholson, quien deja el control remoto sobre la mesita de centro y se despide con toda la pena del mundo de no poder llegar hasta el final de la película. Coge su bolsón y se adentra en la parte del consultorio que se mantiene vedada para mí. Quedo solo por segunda vez en esta sala de espera. No hay mucho que hacer, salvo hojear algunas revistas y mirar la tele. Pero quién se podría entretener con la televisión en un momento como este. Me inquieta que pase el tiempo sin que nadie venga a decirme nada.
Dejo la Somos que tengo entre las manos para dedicarme una vez más a la ociosa tarea de posar mi vista sobre la pantalla del televisor. Me detengo en Natgeo. Un documental sobre gente extraña atenúa mi desesperación. Quedo intrigado por el caso de un tipo con todo el cuerpo lleno de verrugas, cuyo sistema inmunológico parece estar contra él. Pero lo más insólito no es eso. Lo más insólito es que el tipo quiere tener un hijo. Un hijo con otra loca que padece de la misma enfermedad. Son dos amasijos llenos de verrugas y condilomas que se unen en la inimaginable complacencia de querer ser padres. Me pregunto si no existen límites para el egoísmo. Lo más probable —afirman los médicos— es que se trate de un mal congénito que afectará a toda su descendencia. Y aun así insisten en tomar los riesgos. Quieren darle un retoño más al mundo. No importa si este nace con tres ojos. O si el pulmón se le cae a pedazos después de la pubertad. Lo único que desean es convertirse en padres. Vivir la experiencia del primer paso y la primera palabrita. Quieren sentir que aún son útiles. Que en la prolongación de sus vidas encontrarán la dicha. Poco les importa el futuro. A mí, en cambio, el futuro me atormenta. El futuro sin Laura. A decir verdad, yo habría aceptado el regalo con tal de asegurar mi relación con Laura. Pero ella no quería saber nada del asunto. Y esa era una certeza: la certeza de que mi apoyo a su decisión nos mantendría unidos. Hoy ya no estoy tan seguro.
Miro el reloj. Son las nueve de la noche y Laura sigue allí adentro. Hasta la recepcionista guarda sus cosas para irse. Ordena algunos papeles y coge su cartera. El dentista bigotón la espera en el vestíbulo. De pronto, sin que haya sonado el timbre, la figura de una nueva mujer aparece en el marco de la puerta. Saluda a la recepcionista, quien le dice hola y chau, Martita. Y tras una mirada intensa que llama a la complicidad, se retira con el dentista de al lado. Con el señor cepillo. La nueva mujer —Marta, según parece— camina hacia el sofá que se encuentra frente a mí, el sofá que hacía poco tiempo ocupaba la admiradora de Jack Nicholson. No creo que Marta sea otra paciente porque no ha preguntado por el doctor Valera ni nada. Es más, se ha instalado aquí con la naturalidad de quien lleva años haciendo lo mismo.
De un pequeño maletín extrae una serie de instrumentos quirúrgicos que va a colocar sobre la mesita de centro. Uno a uno los dispone en línea como si fueran las piezas de un avión armable. Los limpia. Utiliza para ello un pañito rojo que ha sacado de uno de los bolsillos de su traje sastre. Está tan concentrada en esa faena que no se percata de que la miro con curiosidad. Me pregunto para qué servirán todos aquellos adminículos extraños. Unos tienen la apariencia de ganzúas, como si tuviesen la misión de extraer algo de un lugar recóndito. Otros parecen servir para realizar cortes profundos. También hay escalpelos y tijeras. Los hay incluso con apariencia de herramientas mecánicas, como si intentaran emular las formas de los alicates y los martillos. De las llaves inglesas.
Ha vaciado todo el contenido de su maletín frente a mí. No hay nadie más en la sala de espera. Solo estamos la instrumentista y yo. La televisión y yo. La noche y yo. El tiempo se ha detenido en una eterna espera que asfixia, que embota los sentidos.
Estoy a punto de irrumpir en el consultorio cuando Laura abre la puerta y asoma el rostro. Sus pupilas —dilatadas seguramente por la morfina— me observan con cierto desgano. O tal vez con hastío. Recuerdo entonces que el 78% de las parejas terminan luego de atravesar una experiencia como esta. Me acerco. Le pregunto a Laura si está bien. Ella asiente con la cabeza, aunque sus enormes ojos negros me siguen pareciendo dos faros inquisidores. Tras una pausa —demasiado prolongada que atribuyo al efecto de los sedantes— me lleva hasta el despacho del doctor. Dejo la sala de espera e ingreso en una habitación poco iluminada y llena de revistas médicas, láminas de los órganos reproductivos femeninos, vaginas desarmables y otras rarezas propias de lugares como este. El doctor se encuentra detrás de un escritorio tan viejo como sus arrugas. Laura toma asiento en una de las sillas asignadas para los pacientes. Yo la secundo. Introduzco una de mis manos en el bolsillo de mi casaca donde suelo llevar la billetera. La abro. Saco los 600 soles que el doctor había pactado, previamente, con Laura y los dejo sobre el escritorio. Son tres billetes de 100 cada uno y seis de 50: los ahorros para un viaje que planeábamos juntos. Pero no importa. Lo que importa es tener el dinero. Retiro mi mano del escritorio y escucho con atención las indicaciones del doctor:
—Llévala a tomar un caldo de gallina —me dice con un vozarrón de criollo rancio que da consejos para la resaca.
Laura escucha al ginecólogo como si lo viera por televisión. Aún parece atontada por las drogas. Yo inclino la cabeza en señal de asentimiento. No pronuncio una sola palabra, sobre todo para no incomodar a Laura, a quien —debo confesarlo— ya no reconozco. Dejo que el doctor hable y hable. Intento convencerme de que ahora todo empezará de cero. De que podremos volver a planificar nuestras vidas. Me repito en silencio que nada ha sucedido, que todo estará bien. Pero el vozarrón del doctor Valera me ha puesto en alerta. Algo en su voz ha perturbado la calma que había mantenido desde que llegué a este consultorio. Quisiera romperle su trajecito de galeno. Y no sé por qué. En lugar de ello, estrecho una de las manos de Laura y le pregunto si quiere su caldo con presa o sin presa. Preferiría una sopa wantán, me dice. Yo sonrío y le pregunto al doctor si es necesario comprar un analgésico o algo por el estilo. Me dice que no. Que no es nada del otro mundo. Esbozo una sonrisa, salto del asiento y me despido del doctor con un fuerte apretón de manos. Después tomo a Laura por el talle con la intención de conducirla hasta la puerta. Una extraña sensación, sin embargo, me interpela: la sensación de haber dejado a Laura adentro y de estar caminando ahora con otra persona. Otra Laura. Una Laura distante, irreconocible. Me asusto, pero mantengo la confianza en el futuro.
Mientras dejamos la sala de espera y nos aproximamos a la puerta de salida, pienso en la planta donde trabajaré el resto de mis días. En el taller de Laura. En sus pinturas. Pienso en la vida que aún tendremos por delante. En la tarde que pasamos juntos bajo una acacia del Parque Italiano. En la película de Shrek Tercero. Pienso en todo ello sin ningún orden ni propósito y me digo a mí mismo que todo estará bien. Que todo esto no es nada del otro mundo.





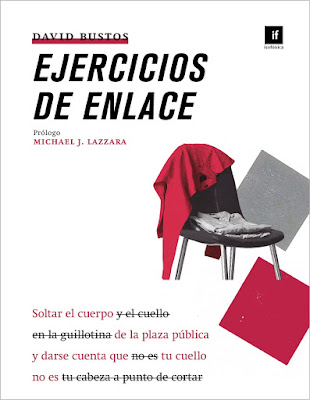


Comentarios
Publicar un comentario