Autocensura [Marcos Eymar]
No sabría precisar cuándo surgió la idea, y esa misma incertidumbre acerca de sus orígenes le garantizaba que no se trataba de una mera ocurrencia, sino de un proyecto de toda una vida que había nacido y se había desarrollado orgánicamente, y cuya culminación no podía producirse sino con su muerte, la cual, así lo esperaba, sería tan sólo la antesala de su ingreso en el panteón de los escritores inmortales.
Quizá en el futuro la mayoría de los críticos situaran la génesis del opus magnum en la lectura emocionada que de la Commedia dantiana realizó en el verano de sus dieciocho años. No era - no podía ser - su intención negar el influjo que el grandioso poema había ejercido sobre la concepción general de su obra, pero no creía pecar de arrogancia al afirmar que esta influencia había operado más en el sentido de una cristalización de materiales preexistentes que en el de una revelación del todo novedosa. Desde niño había poseído algo que, a la espera de que los futuros estudiosos de su evolución artística acuñaran un término más preciso, se atrevía a denominar como "pensamiento mistérico". Este hecho, apoyado en una sensibilidad baudelairiana para las manifestaciones más extremas de la dualidad humana, y unido a su educación religiosa en el colegio de los padres Escolapios del madrileño barrio de Aluche, habían creado el fermento creativo al que la rigurosa arquitectura del florentino había prestado forma.
Desde luego no era cuestión de calcar un molde que, si bien había respondido con admirable justeza a la Weltanschaung medieval, mal podía casar con la complejidad de la época en la que le había tocado vivir. La inversión literal y metafísca del parcorso dantiano, que, bajo una mirada superficial, podía aparecer como un frívolo ejercicio de reescritura posmoderna, se le había impuesto de manera natural, como una emanación directa de su propia sensibilidad. Se trataba en efecto de convertir el ascensus del poeta en una caída desde el cielo hasta el infierno que representara la desorientación moral y la profunda nostalgia del paraíso perdido que creía sintomáticas de su mundo. Aspiraba, ni más ni menos, con la legítima ambición que dan el talento y una voluntad inquebrantable, a restaurar la unidad perdida entre la poesía y las otras disciplinas de la episteme occidental, con la esperanza de reconstruir el espejo del Todo en el que el despedazado hombre contemporáneo pudiera por fin aprehenderse y reconciliarse consigo mismo.
Desde un primer momento comprendió que la tarea que se había impuesto iba a exigir de él plena dedicación y que no existía ninguna garantía de que pudiese ser completada en el breve lapso de una vida humana. Pero sería faltar al ardor de su vocación insinuar siquiera que se le ocurriera la posibilidad de la renuncia. La Tragedia, como la llamó para facilitar la rotulación de las carpetas donde empezó a hacer acopio de materiales, se le impuso como se nos imponen la muerte y el amor digno de tal nombre.
La precipitación fue quizás el error que menos le costó evitar. Decidido como estaba a dotar su obra de la mayor densidad sociológica y vital, descartó de antemano cualquier tentación de abandonarse al apasionamiento de la juventud. Solo cuando hubiera alcanzado un grado suficiente de madurez intelectual estaría en condiciones de abordar la redacción definitiva. En los años en que muchos cosechan premios y admiradores con creaciones efímeras, él se consagró a aumentar su ya de por sí sólida cultura y a esbozar versos que únicamente bajo el discernimiento de su plenitud creativa habrían de encontrar su expresión final.
Sólo quien no conozca el talante inconformista de todo temperamento genuinamente artístico podría pensar que, a lo largo de todos esos años, el proyecto original de la Tragedia permaneció inalterado. Si en principio los tercetos encadenados del original dantiano le habían parecido la mejor opción por lo que tenían de inusual y de reciamente expresivo, pausadas meditaciones y fructíferos intercambios verbales con amigos escritores le inclinaron a considerar la prosa como el mejor vehículo para hacer palpitar el Zeitgeist en su epopeya filosófica. El cambio obedecía a la misma razón por la que, tras la lectura pública de algunos fragmentos ante un público escogido, representativo de las más avanzadas tendencias de su época, y no sin ciertas vacilaciones, decidió suprimir el Purgatorio y abreviar al máximo el Paraíso como parte del itinerario de su personaje: se trataba ante todo de alejarse lo más posible de una imitación servil del modelo clásico y de construir un equivalente que, sin perder un ápice de su profundidad, respondiese a las complejas realidades del presente.
En efecto, a medida que, con el tiempo, su escritura adquiría el peso y la firmeza con que había soñado en su juventud, el centro de sus desvelos fue desplazándose desde el plano puramente literario hasta otro de índole más general, que correspondía a su plena asunción de su condición de zoón politikón aristotélico. Desde el inicio, había constituido una prioridad irrenunciable la de erigirse en poeta del pueblo en el alto sentido en el que los nacionalistas italianos habían acordado tal nombre al enamorado de Beatrice. A la luz de esta exigencia, se le hizo patente la necesidad de ampliar el espectro de lo humano contenido en su Tragedia. No bastaba pues con reducir los encuentros del poeta en su descenso a las figuras más destacadas del pensamiento, la política y la cultura contemporáneas, como había querido en la limitadora arrogancia intelectual de sus veinte años. Junto a Joyce, Husserl, Wittgenstein, Manuel Azaña, Nelson Mandela, Einstein, Mao etc. fue incorporando, en una admirable confirmación del Homo sum et nihil me humanum alienum puto, una variada representación de caracteres relevantes de la intrahistoria, sin desdeñar a futbolistas, presentadores de televisión, toreros ni youtubers, con lo que procedía a una sustancial apertura de horizontes y a una más profunda indagación en el alma de su patria.
Dentro del conjunto armónico que había de formar la Tragedia resultaba claro que un desplazamiento tal de óptica tenía por fuerza que corresponderse con cambios importantes en otros aspectos de la obra. El primero y más importante de ellos afectó a algo tan indefinible y crucial como el tono. La gravedad casi apocalíptica de sus tanteos iniciales, aliviada apenas por ocasionales efusiones de una nostalgia elegíaca, fue sustituida por un estilo más desinhibido, capaz de alternar sin prejuicios la parodia con el lenguaje de los SMS. Desde esta nueva perspectiva la elección de Nietzsche, Freud o Proust como posibles guías en su descenso a los infiernos se le antojaba incongruente. La búsqueda de alternativas creíbles constituyó una de sus mayores preocupaciones en una fase de la gestación de la obra que bien cabría calificar de decisiva. David Bowie, Jack Kerouac o Paul Newman fueron algunas de las opciones que barajó antes de que, consciente de la necesidad de superar viejos condicionantes de raza, género y orientación sexual, optase por convertir a su Beatrice en un joven afroamericano y a Frida Kahlo en la guía ultraterrena que el nuevo milenio exigía.
Llegado a ese estadio de maduración, la elección de un recurso estructural que permitiera hacer avanzar la acción de manera fluida se reveló como el último escollo. Su rechazo del obsoleto concepto romántico de la autoría le permitió aceptar la sugerencia de su futuro editor acerca de la incorporación de una trama policíaca que, además de dinamizar la peripecia narrativa, actuara como un trasunto simbólico de la eterna búsqueda humana de la Verdad. Más reservas le inspiró en un principio la adición de algunas escenas eróticas pero éstas, ante su gran sorpresa, lejos de banalizar el conjunto, potenciaron la presencia de la pulsión amorosa como auténtico principio regulador del Universo que, desde un inicio, había constituido una piedra angular en su cosmovisión.
Cualquier otro autor menos exigente, menos sincero, menos imbuido de la importancia de su creación, habría encontrado fácil el camino restante, una vez que el diseño general del libro y de no pocos pasajes esenciales había sido definitivamente perfilado. Sin embargo puede decirse que justamente ahí empezó la parte más ardua de su labor, una agotadora lucha diaria con las palabras para alcanzar la correspondencia perfecta con los más sutiles matices de su pensamiento. Como si décadas de gestación no bastaran, cuestionaba a cada paso la idoneidad de cada vocablo, avanzando siempre en la dirección de una más iluminadora simplicidad, atento siempre, desde la libertad soberana de su ímpetu creador, a cuantos consejos y sugerencias pudieran ofrecerle las personas de su confianza. Reflejo de ese constante batallar consigo mismo fue la evolución de los títulos, desde el embrionario Humana Tragedia y el pretencioso Los infiernos celestes hasta la sobria eficacia de Caída libre, la delicada retranca de Los ligueros de Satán y la impar contundencia de Sexland.
Sucede a menudo entre las grandes naturalezas artísticas que, cuando parecen haber alcanzado el límite que sus admiradores y ellos mismos se han marcado, descubren regiones nunca antes holladas y se precipitan a ellas en busca de nuevas fronteras creativas incomprensibles para el común de los mortales. Cuando, según todos los indicios, la magna obra había sido completada, cuando el visto bueno del editor y el elogio de los primeros lectores oficiosos hacían presagiar su rápido ingreso en el canon occidental, una crisis de proporciones inconmensurables le llevó a encerrarse con el manuscrito y a proceder a una destrucción sistemática del mismo. Fue un espectáculo terrible y grandioso a un tiempo ver al autor quemar las hojas del único ejemplar impreso y borrar línea a línea los archivos de ordenador que habían constituido el objeto de su existencia toda, persiguiendo quizás, en el sobrecogedor cenit de su vocación de escritor, la quimérica palabra que fuera el alfa y omega de los tiempos.
Según las más fiables indagaciones filológicas, contaba cincuenta y cinco años cuando escribió la única frase completa que de él se conserva: "Idos a tomar por culo". Presentada a un concurso de relatos hiperbreves con el título de Autocensura, resultó galardonada con un accésit. Cuando el jurado emisor del fallo trató de ponerse en contacto con el autor para comunicarle la noticia, una desconsolada madre les informó de que su hijo había sufrido una caída mortal en el campanile de Florencia durante una intempestiva escapada a Italia.
Quizá en el futuro la mayoría de los críticos situaran la génesis del opus magnum en la lectura emocionada que de la Commedia dantiana realizó en el verano de sus dieciocho años. No era - no podía ser - su intención negar el influjo que el grandioso poema había ejercido sobre la concepción general de su obra, pero no creía pecar de arrogancia al afirmar que esta influencia había operado más en el sentido de una cristalización de materiales preexistentes que en el de una revelación del todo novedosa. Desde niño había poseído algo que, a la espera de que los futuros estudiosos de su evolución artística acuñaran un término más preciso, se atrevía a denominar como "pensamiento mistérico". Este hecho, apoyado en una sensibilidad baudelairiana para las manifestaciones más extremas de la dualidad humana, y unido a su educación religiosa en el colegio de los padres Escolapios del madrileño barrio de Aluche, habían creado el fermento creativo al que la rigurosa arquitectura del florentino había prestado forma.
Desde luego no era cuestión de calcar un molde que, si bien había respondido con admirable justeza a la Weltanschaung medieval, mal podía casar con la complejidad de la época en la que le había tocado vivir. La inversión literal y metafísca del parcorso dantiano, que, bajo una mirada superficial, podía aparecer como un frívolo ejercicio de reescritura posmoderna, se le había impuesto de manera natural, como una emanación directa de su propia sensibilidad. Se trataba en efecto de convertir el ascensus del poeta en una caída desde el cielo hasta el infierno que representara la desorientación moral y la profunda nostalgia del paraíso perdido que creía sintomáticas de su mundo. Aspiraba, ni más ni menos, con la legítima ambición que dan el talento y una voluntad inquebrantable, a restaurar la unidad perdida entre la poesía y las otras disciplinas de la episteme occidental, con la esperanza de reconstruir el espejo del Todo en el que el despedazado hombre contemporáneo pudiera por fin aprehenderse y reconciliarse consigo mismo.
Desde un primer momento comprendió que la tarea que se había impuesto iba a exigir de él plena dedicación y que no existía ninguna garantía de que pudiese ser completada en el breve lapso de una vida humana. Pero sería faltar al ardor de su vocación insinuar siquiera que se le ocurriera la posibilidad de la renuncia. La Tragedia, como la llamó para facilitar la rotulación de las carpetas donde empezó a hacer acopio de materiales, se le impuso como se nos imponen la muerte y el amor digno de tal nombre.
La precipitación fue quizás el error que menos le costó evitar. Decidido como estaba a dotar su obra de la mayor densidad sociológica y vital, descartó de antemano cualquier tentación de abandonarse al apasionamiento de la juventud. Solo cuando hubiera alcanzado un grado suficiente de madurez intelectual estaría en condiciones de abordar la redacción definitiva. En los años en que muchos cosechan premios y admiradores con creaciones efímeras, él se consagró a aumentar su ya de por sí sólida cultura y a esbozar versos que únicamente bajo el discernimiento de su plenitud creativa habrían de encontrar su expresión final.
Sólo quien no conozca el talante inconformista de todo temperamento genuinamente artístico podría pensar que, a lo largo de todos esos años, el proyecto original de la Tragedia permaneció inalterado. Si en principio los tercetos encadenados del original dantiano le habían parecido la mejor opción por lo que tenían de inusual y de reciamente expresivo, pausadas meditaciones y fructíferos intercambios verbales con amigos escritores le inclinaron a considerar la prosa como el mejor vehículo para hacer palpitar el Zeitgeist en su epopeya filosófica. El cambio obedecía a la misma razón por la que, tras la lectura pública de algunos fragmentos ante un público escogido, representativo de las más avanzadas tendencias de su época, y no sin ciertas vacilaciones, decidió suprimir el Purgatorio y abreviar al máximo el Paraíso como parte del itinerario de su personaje: se trataba ante todo de alejarse lo más posible de una imitación servil del modelo clásico y de construir un equivalente que, sin perder un ápice de su profundidad, respondiese a las complejas realidades del presente.
En efecto, a medida que, con el tiempo, su escritura adquiría el peso y la firmeza con que había soñado en su juventud, el centro de sus desvelos fue desplazándose desde el plano puramente literario hasta otro de índole más general, que correspondía a su plena asunción de su condición de zoón politikón aristotélico. Desde el inicio, había constituido una prioridad irrenunciable la de erigirse en poeta del pueblo en el alto sentido en el que los nacionalistas italianos habían acordado tal nombre al enamorado de Beatrice. A la luz de esta exigencia, se le hizo patente la necesidad de ampliar el espectro de lo humano contenido en su Tragedia. No bastaba pues con reducir los encuentros del poeta en su descenso a las figuras más destacadas del pensamiento, la política y la cultura contemporáneas, como había querido en la limitadora arrogancia intelectual de sus veinte años. Junto a Joyce, Husserl, Wittgenstein, Manuel Azaña, Nelson Mandela, Einstein, Mao etc. fue incorporando, en una admirable confirmación del Homo sum et nihil me humanum alienum puto, una variada representación de caracteres relevantes de la intrahistoria, sin desdeñar a futbolistas, presentadores de televisión, toreros ni youtubers, con lo que procedía a una sustancial apertura de horizontes y a una más profunda indagación en el alma de su patria.
Dentro del conjunto armónico que había de formar la Tragedia resultaba claro que un desplazamiento tal de óptica tenía por fuerza que corresponderse con cambios importantes en otros aspectos de la obra. El primero y más importante de ellos afectó a algo tan indefinible y crucial como el tono. La gravedad casi apocalíptica de sus tanteos iniciales, aliviada apenas por ocasionales efusiones de una nostalgia elegíaca, fue sustituida por un estilo más desinhibido, capaz de alternar sin prejuicios la parodia con el lenguaje de los SMS. Desde esta nueva perspectiva la elección de Nietzsche, Freud o Proust como posibles guías en su descenso a los infiernos se le antojaba incongruente. La búsqueda de alternativas creíbles constituyó una de sus mayores preocupaciones en una fase de la gestación de la obra que bien cabría calificar de decisiva. David Bowie, Jack Kerouac o Paul Newman fueron algunas de las opciones que barajó antes de que, consciente de la necesidad de superar viejos condicionantes de raza, género y orientación sexual, optase por convertir a su Beatrice en un joven afroamericano y a Frida Kahlo en la guía ultraterrena que el nuevo milenio exigía.
Llegado a ese estadio de maduración, la elección de un recurso estructural que permitiera hacer avanzar la acción de manera fluida se reveló como el último escollo. Su rechazo del obsoleto concepto romántico de la autoría le permitió aceptar la sugerencia de su futuro editor acerca de la incorporación de una trama policíaca que, además de dinamizar la peripecia narrativa, actuara como un trasunto simbólico de la eterna búsqueda humana de la Verdad. Más reservas le inspiró en un principio la adición de algunas escenas eróticas pero éstas, ante su gran sorpresa, lejos de banalizar el conjunto, potenciaron la presencia de la pulsión amorosa como auténtico principio regulador del Universo que, desde un inicio, había constituido una piedra angular en su cosmovisión.
Cualquier otro autor menos exigente, menos sincero, menos imbuido de la importancia de su creación, habría encontrado fácil el camino restante, una vez que el diseño general del libro y de no pocos pasajes esenciales había sido definitivamente perfilado. Sin embargo puede decirse que justamente ahí empezó la parte más ardua de su labor, una agotadora lucha diaria con las palabras para alcanzar la correspondencia perfecta con los más sutiles matices de su pensamiento. Como si décadas de gestación no bastaran, cuestionaba a cada paso la idoneidad de cada vocablo, avanzando siempre en la dirección de una más iluminadora simplicidad, atento siempre, desde la libertad soberana de su ímpetu creador, a cuantos consejos y sugerencias pudieran ofrecerle las personas de su confianza. Reflejo de ese constante batallar consigo mismo fue la evolución de los títulos, desde el embrionario Humana Tragedia y el pretencioso Los infiernos celestes hasta la sobria eficacia de Caída libre, la delicada retranca de Los ligueros de Satán y la impar contundencia de Sexland.
Sucede a menudo entre las grandes naturalezas artísticas que, cuando parecen haber alcanzado el límite que sus admiradores y ellos mismos se han marcado, descubren regiones nunca antes holladas y se precipitan a ellas en busca de nuevas fronteras creativas incomprensibles para el común de los mortales. Cuando, según todos los indicios, la magna obra había sido completada, cuando el visto bueno del editor y el elogio de los primeros lectores oficiosos hacían presagiar su rápido ingreso en el canon occidental, una crisis de proporciones inconmensurables le llevó a encerrarse con el manuscrito y a proceder a una destrucción sistemática del mismo. Fue un espectáculo terrible y grandioso a un tiempo ver al autor quemar las hojas del único ejemplar impreso y borrar línea a línea los archivos de ordenador que habían constituido el objeto de su existencia toda, persiguiendo quizás, en el sobrecogedor cenit de su vocación de escritor, la quimérica palabra que fuera el alfa y omega de los tiempos.
Según las más fiables indagaciones filológicas, contaba cincuenta y cinco años cuando escribió la única frase completa que de él se conserva: "Idos a tomar por culo". Presentada a un concurso de relatos hiperbreves con el título de Autocensura, resultó galardonada con un accésit. Cuando el jurado emisor del fallo trató de ponerse en contacto con el autor para comunicarle la noticia, una desconsolada madre les informó de que su hijo había sufrido una caída mortal en el campanile de Florencia durante una intempestiva escapada a Italia.





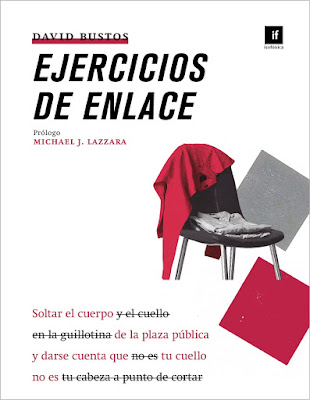


Comentarios
Publicar un comentario