Tampico [Alberto Caturla Viladot]
Después de romper una relación sentimental, escacharrar dos ordenadores portátiles, agotar tres tóneres, perder la casi totalidad de mis relaciones sociales, intoxicar mis pulmones y ganarme una úlcera estomacal —sí, algunos clichés todavía liquidan la salud de ciertos escribidores—, di por acabada, o mejor dicho, abandoné la escritura de mi primera novela. No sé por qué diablos pensé que la parte difícil de la aventura acababa de finalizar y que mis páginas verían la luz con algo menos de esfuerzo. De hecho, el purgatorio acababa de abrir sus puertas para mí.
Dilapidé la mitad de mis ahorros en copias de la novela y en gastos de envío a todas las editoriales del país. Poquísimas, las más pequeñas precisamente, se dignaron a responderme. De hecho, sólo una me remitió un informe de lectura. Se refería en términos elogiosos a mi narración pero la rechazaba al estar «alejada de la línea de su colección de narrativa». Atascado al final de una calle sin salida, empecé a mortificar a mis amigos con las diferentes versiones de mi llanto. Una amiga, V., que precisamente trabajaba para un reconocido sello barcelonés que no me había ni respondido, hartísima de mis lamentos, me indicó que lo que debía hacer era llevar personalmente una copia de mi novela. Me dio el número telefónico de uno de los asesores editoriales de máxima confianza de “el gran gurú” —con lo que me saltaba la primera criba— junto a una advertencia: tienes que mostrarte con personalidad.
La mañana siguiente, llamé al número que me había dado para pedir una cita. Cuando estaba a punto de darle mi nombre a la secretaria del asesor, inexplicablemente se me cruzaron los cables. Tenía, sobre mi mesa de trabajo La Odisea y Don Segundo Sombra, de forma que di un nombre: Homero Güiraldes. Milagrosamente, funcionó. En quince días tenía la entrevista con el asesor: la última bala que me quedaba en la recámara. Ese cruce de nombres azaroso y casual fue el inicio de todo, ya que marcó el sentido de mis siguientes pasos. O mis siguientes pasos le dieron sentido a esa respuesta excéntrica.
Sabía cómo habían conseguido publicar algunos escritores. Un final por sobredosis, un accidente de tráfico, una insuficiencia hepática o un suicidio televisado cortaban por lo sano una prometedora carrera —independientemente de su edad—, dejando huérfana y desconsolada a la sociedad literaria. Era entonces cuando por unos microsegundos la opinión pública ponía bajo su lupa a aquel infeliz y anónimo sujeto, a la vez que —el golpe de efecto dependía siempre de este punto— el preciso amigo o el oportuno familiar hacía aparecer un manuscrito perdido en un cajón de escritorio junto a una carta que rogaba su no publicación. La vida póstuma del escritor, en ocasiones, alcanzaba la fama y el prestigio nunca soñado en vida.
Esta primera apreciación me llevó a considerar que la clave de mi éxito residía en cambiar drásticamente de vida. Estudié el catálogo de la editorial —el “carnet de identidad del editor”, le llaman algunos— y leí las declaraciones y entrevistas publicadas en prensa por el visionario de Sarrià. Me refiero al ingeniero-lector cuyo catalán no deja dudas de su humilde origen guachedivinesco o al mismísimo extorsionador de reseñistas que convertía a Al Capone en un gamberrillo ocioso.
El titular de una de sus entrevistas, «Están apareciendo excelentes escritores en Lationamérica» (El Mercurio, 2 de marzo del 2008), me indicó la estrategia de acción, en el argot de los ejecutivos agresivos que han malinterpretado los resúmenes de la obra de Sun Tzu. Los números cantaban por sí solos: en los últimos cinco años, dentro de la colección de narrativa en español, más del noventa por ciento de títulos publicados correspondían a autores de esas brumosas latitudes.
«Che —se me escapó para mi propia sorpresa por primera vez—, debo armar el relato de mi propia vida». Con el fin de adjuntarlo con la copia de la novela y, si se daba el caso, ilustrar la solapa del libro futuro, escribí:
Homero Güiraldes. Nace en Piriápolis, Uruguay, en 1977. A la edad de dos años se traslada con su familia a la capital. Autodidacta asistemático y vocacional, deserta de la Universidad Nacional en el primer curso de Letras. Con unos amigos funda la revista Soda cáustica y colabora en diversas publicaciones de corto y largo alcance. Ha desempeñado todas las posibles profesiones: sexador de pollos, paseador de perros en Central Park, portero de discoteca o utilero de un equipo de Regional. En el 2000, gana una beca de creación que le lleva a viajar por toda América Latina (de Chile a México, de Perú a Brasil), donde se pone en contacto con la joven generación de poetas y narradores incipientes a la que pertenece. De esa experiencia, surgió la crónica De Tierra de Fuego a Tijuana a dedo [inédita], que circuló durante años como la biblia secreta del underground defeño. Hace tres años que reside en Barcelona.
Todo dio comienzo con el improvisado pseudónimo y con estas líneas. Sólo quedaban entonces los matices adicionales y esenciales: es decir, todo. Pasé unos días encerrado en casa leyendo en voz alta autores uruguayos —canté borracho y empapado por la lluvia en una esquina perdida de Santa María, lloré lágrimas de cocodrilo por el «Acomodador», aprendí a intercalar los silencios de Levrero— para impostar un acento que borrara mi castellano materno preñado de giros e inflexiones catalanas. Este primer método resultó fallido ya que no podía dejar de hablar en una lengua quimérica que por parecerse a algo se parecía al argentino. Me di cuenta de que en el fondo era igual. La mayor parte de interlocutores con los que me iba a encontrar eran españoles que no distinguirían el voseo implacable argentino del más laxo —combinado con el tú— de los uruguayos o la diferencia entre la s sonora de unos con la levemente aspirada de los otros. Lo que hice, por lo tanto, ya que Homero había viajado por toda Latinoamérica, fue ver series venezolanas y mexicanas de sobremesa que me cubrirían del acento necesario para parecer de ese enorme e indeterminado continente llamado Latinoamérica.
Más o menos resuelto lo del acento, me quedaban todavía muchas cuestiones por solucionar. Desde siempre me había fascinado la milagrosa juventud de la que hacían gala muchos de estos escritores (desde la injusta leucemia que dejó a un adolescente de ochenta años enterrado en Montparnasse a la sonrisa perfecta de anuncio de dentífrico del multipremiado peruano). Tenía que lograr que mi aspecto físico de un tipo de cuarenta años descendiera, como mínimo, a la de un tipo de mi (¡ay!) edad de Cristo. Lo primero que debía hacer era adelgazar. Sacarme ese perfil de bombona de butano. Me puse a hacer lagartijas cada mañana y a combinarlas con una dieta estricta a base de tortillas y zumos de papaya.
Además tenía que estudiar pormenorizadamente la cuestión de la indumentaria. Después de unas cuantas idas y venidas, mi búsqueda dio con un arsenal de objetos que podían ayudarme a dar forma a mi nueva identidad. Aquí van algunos de ellos:
— Un chuyo andino (gentileza de un peruano que tocaba junto a sus compañeros delante del bar Zúrich y del que quiso desprenderse súbitamente para fundirse con la masa anónima ante la redada policial).
— Unos huaraches mexicanos (herencia casual del antiguo inquilino de mi piso).
— Un paliacate chiapaneco (adquirido en «La festa de Solidaritat» de la UAB).
— Un mate de palo santo junto a yerba Rosa Monte (regalo de un amigo que me lo trajo de las artesanías del Paso de los Libres).
— Una flauta tallada a mano del Amazonas venezolano (no me acuerdo cómo me hice con ella).
— Una camiseta con el retrato del Che Guevara deformado que se transforma en el de Ernesto Cardenal (comprada en una tienda de suvenires de las Ramblas).
— Una chapa conmemorativa del desembarco en Bahía Cochinos (cambiada en un mercadillo de Lvev, Ucrania, por un pack de leche).
— Unas hojas de coca boliviana (comprada en el herbolario ilegal de los Encants).
— Unas antiparras de montura de pasta negra con unos vidrios sin graduar (restos de una caracterización de Woody Allen).
La enumeración es incompleta pero supongo que suficiente para esbozar una idea de mi nuevo fondo de armario. Me di cuenta de que sólo me faltaba una llama. Imaginé que llegaba a la entrevista tarde arguyendo que se me había cagado el auquénido en el zapato. Barajaba dos posibilidades que mostraran la huella del colonialismo. O bien me rapaba al cero, de forma que cubriría mi calva con la imprescindible gorra azul marino de los new york yankees, o bien podía escoger un peinado más clásico en plan rockabilly-Elvis. Me quedé con la primera opción.
El texto, evidentemente, debía revisarse. El primer retoque, el más urgente, afectaba a los topónimos, gentilicios y otras referencias geográficas de la narración. El título de la novela, Granollers, fue sustituido inmediatamente por Tampico, capital del estado mexicano de Tamaulipas. El cadáver que aparecía de madrugada y en las primeras páginas en el río Tenes pasó a zozobrar por la laguna Chairel. La flora y la fauna del relato evidentemente también evolucionaron. El errar simbólico de los perros callejeros, presente antes de cada asesinato en la primera versión, fue sustituido por un único e intemporal xoloitzcuintle, testigo mudo de cada uno de los homicidios.
El investigador uruguayo no toleraría nunca tener en las manos un bolígrafo; pasó a apuntar los datos claves de la investigación con una birome en su globalizada Moleskine. Igualmente, la indumentaria y costumbres alimenticias cambiaron. Por ejemplo, un personaje secundario cambiaba su americana —que los americanos desconocen qué es— por un gastado saco o el asesino ingería agua de arroz en lugar de horchata para borrar de la boca el regusto a metal del miedo. Lo único significativo que no quedó desplazado fue la petrolera española Repsol-Ypf que sólo por unos minutos fue Petromex.
Releí la novela. Estos leves cambios habían logrado el milagro: la novela parecía otra.
La cita llegó con la irrevocabilidad de los hechos fatales. Pasé la noche bebiendo mate. Mi torpeza en el uso de la bombilla diseminó en el dorso del sobre que guardaba el manuscrito unas cuantas gotas, delicadas acuarelas de color verde que con el lento paso de los horas fueron dibujando un intento de palmera.
Calculé llegar puntualmente tarde, siguiendo la proverbial tradición latinoamericana. A las diez de la mañana, penetraba la portería de El Peu de la Creu —nombre que señaló elocuentemente el inicio de mi particular viacrucis—. La secretaria preguntó mi nombre, a lo que respondí «Homero Güiraldes tiene una cita». El uso de la tercera persona fue providencial para verme a mí mismo como otro, para insuflarme confianza en la interpretación de ese personaje que ya era capaz de improvisar respuestas como aquélla. No caí en la cuenta de que V. reconocería mi voz y que al oír el extraño nombre levantaría su cabeza de golpe como accionada por un resorte.
En una fracción de segundo cruzamos nuestras miradas. Sus ojos abiertos como platos se negaban a reconocer aquel rostro familiar parapetado tras unas gafas de pasta desmesuradas que se le resbalaban sobre la nariz, a aquel tipo que llevaba una gorra azul con las iniciales NY, lucía una camiseta con un icono revolucionario estampado debajo de la americana, transportaba bajo el brazo derecho un sobre marrón y lucía en los pies unos huaraches en pleno invierno. Al pasar frente a ella, le dediqué un aló y le guiñé el ojo. Golpeé la puerta del asesor, quien respondió al instante. Dentro del despacho, solté con un tono por encima del mío habitual un «disculpas señor, por la demora». Me rogó, sin levantarse y tras un breve saludo, que tomara asiento.
Me senté frente a él y, sin más circunloquio, disparé con mi nuevo acento: «en el sobre va una copia de mi novela. Por ahí, capaz que les pueda interesar. Circula al otro lado del Atlántico una versión primera encuadernada precariamente para amigos y conocidos que nunca publiqué. Me acerqué a su editorial por su carácter independiente. Creo que la suya es una propuesta brava, que no se achica ante una voz disidente que propone otra forma de narrar y que, por su contenido, se aleja de lo políticamente correcto. Huyendo de toda linealidad decimonónica, el relato reproduce una estructura fractal. Contiene la trama un giro fantástico a lo Bioy. Va también en el sobre una pequeña presenta...» me interrumpió de golpe el consejero. Maldije mi ansia y el chorro de palabras con el que lo había soltado todo sin pausa ni orden: «Bueno, bueno... quizás nos pueda interesar. Ahora estamos hasta el cuello de trabajo preparando las ediciones del año que viene. Pero le prometo que le diremos qué nos ha parecido su novela. Se la pasaremos a uno de nuestros lectores de confianza. Le llamaremos para decirle algo».
Algo así fue mi primer contacto. Un intercambio de unos cuarenta y cinco segundos. Observé que dejó mi copia en la cima de un montón de sobres idénticos al mío que subía metro y medio desde el suelo. Ahora lo que debía hacer era perseverar. Había entregado por segunda vez casi el mismo manuscrito —con la única variación del título y de los cambios ya descritos—. Invoqué al salir de la editorial el fantasma de Pierre Menard para que me diera suerte.
Homero Güiraldes debía presentarse en la sociedad literaria barcelonesa. Sin duda, era importante relacionarlo con los padres o próceres del exilio Latinoamericano, a la vez que dejarse ver en sus actos y reuniones. Tenía unos meses para darlo a conocer. Fue entonces cuando empecé a frecuentar algunos de sus santuarios.
Un bar de la calle Platón, los jueves; los viernes por la noche, recitales de poesía en una covacha de Gracia; los sábados, pases de documentales en espacios del Raval que trataban la situación política y social en Sudamérica. Y cualquier día entre semana, presentaciones de libros en las librerías Marginal y Popa y actos de conmemoración o monográficos en el Instituto Iberoamericano y en las diferentes bibliotecas de la ciudad.
Desarrollé un sexto sentido para detectar en la prensa, en la red, en la calle todo lo que sonara a bolivariano, escritura experimental, compromiso, aimara, izquierda revolucionaria, frente de liberación nacional, anticolonialismo, poesía chicana. Tuve que superar una timidez extrema que me convertía en un discapacitado para la vida social. Me convertí en el figurante que nunca fallaba a todos sus actos y performances, con lo que poco a poco mi rostro empezó a sonar como familiar. Cuando podía inmiscuirme en algún corrillo, mis interlocutores pensaban que siempre acudía en calidad de amigo del otro. Cuando era interrogado sobre el interés del documental, sobre mi posicionamiento en torno a uno u otro problema, sobre mis afinidades ético-estéticas, intentaba siempre deslizar, como quien no quiere la cosa, algún que otro apunte biográfico. Ese era el momento, un instante crucial, ya que me ofrecía la oportunidad de lucirme, de relatar mis experiencias anteriores mostrando que, pese a mi juventud, era un tipo que había vivido mucho, dotado de un gran bagaje.
Aprendí que la verdad habita en los detalles: la perspectiva del jacarandá a través de la puerta cancel que daba al patio de mi infancia, la percusión de los mosquitos gigantes que se suicidaban contra las lunas del auto en el tramo venezolano de la Panamericana o aquella madrugada en la Colonia Condesa en donde vi orinar al perro de Vallejo —y a Vallejo— contra el mismo container eran imágenes que me salían espontáneamente y que parecían convencer a mis ocasionales interlocutores.
Empecé a medir el éxito de mis salidas según la cosecha de números de teléfonos y correos electrónicos que lograba sonsacar en las reuniones. Llegué alguna noche a superar la docena. Me salieron algunas publicaciones ad honórem como reseñista y hasta llegué a publicar un cuento, «Confesiones póstumas», en la revista Adyacente. Las cosas empezaban a ir viento en popa, ya que la gente decía haber leído algunos de mis interesantes artículos o elogiaba el enfoque de mi (único) relato.
Paralelamente a esta intensa vida cultural, V. me informaba de que Tampico todavía seguía en pie: estaba aguantando cada uno de los asaltos.
Una tarde llegó mi confirmación como miembro de pleno derecho del restringido círculo barcelonés. Tras meses de frecuentación e insistencia, fui invitado a compartir mesa con un primer espada en un acto de homenaje que se celebró en una biblioteca de barrio. El escenario más o menos modesto daba igual: la importancia recaía sobre la figura homenajeada a la que rendía indiscutible pleitesía toda la intelectualidad barcelonesa, cuya muerte temprana lo elevó al Olimpo —hasta el punto de convertirlo en un icono pop—. Expliqué en la mesa redonda con la exigida prudencia mi secreta relación epistolar con el homenajeado. En casa guardaba como oro en paño, confesé en voz baja, media docena de cartas en las que departíamos sobre asuntos tan diversos como la apertura veneciana o la elasticidad del verso blanco.
El día menos pensado sonó mi teléfono. Me dio un vuelco el corazón cuando reconocí la voz del asesor al otro lado del aparato. Me convocaba para una reunión de urgencia. Me dijo —sólo habló él prácticamente— que un autor de la casa, una primera pluma del catálogo, cuyo nombre no podía revelar, había dicho que ponía la mano en el fuego por mí. Hacía años que seguía mi trayectoria y sin duda apostaba a que iba a ser una de las revelaciones de la temporada. Además, el escritor sacó a relucir, como argumento irrefutable, que había sido amigo y corresponsal del número uno del pop latinoamericano. No me lo podía creer. Sólo quedaba formalizar el contrato de la novela. Colgué el teléfono. Caía el telón. O casi.
«Formalizar el contrato». Estas tres palabras del asesor resonaban en mi cabeza. En ese momento me di cuenta —un escalofrío bajó por mi espina dorsal— que estaba a un solo paso de conseguir lo que tanto anhelaba y ese paso consistía precisamente en estampar mi firma.
Únicamente entonces comprendí la verdad de mi aventura: un escritor se convierte en autor —o análogamente su manuscrito deviene obra— si es capaz de transformarse en personaje. Me vi al día siguiente firmando de mi puño y letra el contrato como Homero Güiraldes. Vi cómo aparecía «Homero Güiraldes» sobre las cubiertas de cada uno de los cientos de ejemplares. Y en último lugar vi en la pantalla de mi ordenador escrito Homero Güiraldes en la primera página de Tampico, sintiéndolo como su definitivo final.
______________________
Nota del Autor. Ésta, se crea o no, es mi historia. La historia de cómo publiqué mi primera novela o de cómo para conseguirlo tuve que deshacerme de un escritor barcelonés. Los nombres reales de todos los personajes que salen en el relato se han sustituido expresamente por calificativos, epítetos, perífrasis u otras máscaras.





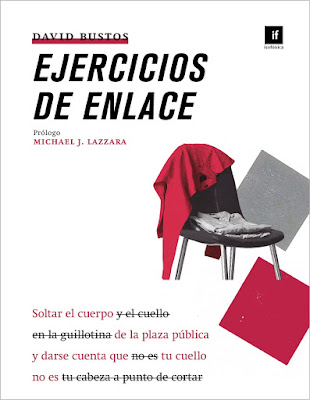


Comentarios
Publicar un comentario